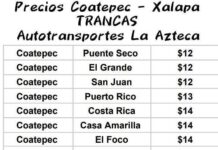“Mi confianza se apoya en el profundo desprecio
por este mundo desgraciado. Le daré
la vida para que nada siga como está”. (Paco Urondo, poema póstumo)
/ César Contreras León*/Columnista invitado de GIASF/ A donde Van los desaparecidos/
“No te olvides de olvidar el olvido”, escribió Juan Gelman. Pero nos hemos olvidado de olvidar el olvido hacia el hallazgo de un campo de exterminio en Teuchitlán, Jalisco [1]. Es insoportable el dolor perenne de la injusticia, pero es fácil soltarlo cuando la ausencia no habita la casa propia. La tragedia es tan constante que el entumecimiento es alivio. Andamos por los tiempos de la solidaridad de batería corta, la indignación recatada y pudorosa, la rabia de baja intensidad.
La respuesta del Estado Mexicano ante la atrocidad de un rancho del horror y la incógnita, fue refractar el reclamo y dirigirlo hacia las leyes. La iniciativa presidencial fue reformar la Ley General en Materia de Desaparición de 2017, sin que esa propuesta fuera previamente discutida con las familias. La propia ley contempla el principio de participación conjunta [2], pilar de la legislación cuya esencia misma se contravenía con una pretendida reforma sin consulta. Frente al rechazo público que provocó la iniciativa en un primer momento, ésta fue sucedida por múltiples mesas de diálogo con diversos colectivos de familiares de personas desaparecidas [3], en un proceso apresurado y donde las familias tuvieron que tocar la puerta de la Secretaría de Gobernación para ser escuchadas.
A pesar del proceso desaseado, las familias colocaron cientos de propuestas en la mesa, de las cuales sólo se retomaron apenas 30 modificaciones, cosméticas en su mayoría, que no le hicieron justicia a las dignas demandas de fondo de los colectivos. Es necesario recordar a tantas mujeres buscadoras que exigieron el cambio de la titular de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas, quien sigue al frente de la dependencia. Hasta ahora, la consecuencia de desmantelar una institución parece ser el premio de la permanencia en el cargo.
Ha sido ampliamente discutido que la reforma se enfocó en la Plataforma Única de Información [4], el uso de la CURP [5] con datos biométricos y la Base Nacional de Carpetas de Investigación. Los tres pilares de la reforma fueron, esencialmente, el control estadístico de las cifras, el acceso a bases de datos sin controles y el empoderamiento de las fiscalías.
El análisis técnico y político de familiares, especialistas y organizaciones se ha concentrado en los peligros y defectos de la reforma, que merecen atención y preocupación. El riesgo de espionaje y de manipulación de las cifras, así como la ausencia de una transformación profunda a las fiscalías, son confirmatorias de que no hay nada que celebrar con la reforma. El intento narrativo de poner en pugna la búsqueda con otros derechos como la privacidad, se convirtió en la distracción predilecta frente a una técnica legislativa desastrosa.
No obstante, lo peor de la reforma es lo que no se reformó. No cambia nada respecto a fortalecer la búsqueda en campo, no impacta en el abordaje del rezago forense, no fortalece a las comisiones de búsqueda, no crea mecanismos de reacción inmediata, no genera políticas de memoria; tampoco busca cambiar la estrategia de seguridad militarizada, no detalla políticas de prevención, ni genera mecanismos de protección para las familias. Si el día a día de las familias en búsqueda no cambiará en nada, entonces, ¿para qué la reforma? ¿Cuáles eran los verdaderos fines políticos de un proceso legislativo de pretensiones de tan corto alcance? ¿Por qué es tan impotente la estrategia principal del sexenio en el tema?
Un espejismo es la ilusión óptica que produce imágenes falsas o distorsionadas de los objetos como su cercanía aparente, así como aparente es la cercanía del poder a la gente. La simulación es una labor de sutilezas para dialogar, pero no escuchar; consultar pero no acordar. Hablamos de una estrategia contraria a cualquier entendimiento de transformación: abordar los problemas que generan indignación social combatiendo la indignación social, no los problemas.
Hasta ahora, no ha salido nada bien cuando se ha dejado el encargo del cambio en manos del Diario Oficial de la Federación. Proscribir las atrocidades suele multiplicarlas. Es un sinsentido querer modificar la realidad por decreto en un país donde la ley no llega a las fosas comunes, los centros de exterminio, los ranchos de reclutamiento forzado, las casas de seguridad, los centros de “rehabilitación” clandestinos, los crematorios irregulares, las carreteras de normalizada emboscada, las zonas fronterizas donde cada dos o tres años llega puntualmente una masacre.
Ahora bien, un verdadero diagnóstico hubiera considerado los cuellos de botella, las lagunas y las propuestas de las familias. Recuperar la experiencia del debate donde participaron las familias en el Senado y con la Consejería Jurídica en la elaboración de la Ley General en Materia de Desaparición entre 2015 y 2017 hubiera permitido identificar lo que entonces no se plasmó en la ley para ahora reformarla; sin duda, una oportunidad perdida.
Por ejemplo, las familias propusieron dotar a la Comisión Nacional de Búsqueda de facultades para llevar a cabo verificaciones de carácter administrativo en domicilios particulares con fines de búsqueda, como las que realizan las autoridades fiscales, de telecomunicaciones, de salud, entre otras, con fundamento en el artículo 16 constitucional –que establece que nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones sin una orden escrita de autoridad competente que dé el fundamento legal y las razones para esta intervención– y la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. Lo anterior, permitiría el acceso a bienes inmuebles con fines de búsqueda sin depender de las fiscalías, pero con controles suficientes para evitar un uso arbitrario de esta figura.
El uso de las verificaciones de carácter administrativo tendría un potencial enorme frente a espacios donde comúnmente se mantiene a las personas privadas ilegalmente de la libertad. Por ejemplo, es lamentable la frecuencia con que las personas en centros de atención a adicciones se encuentran internas en contra de su voluntad y sin poder escapar. Graves violaciones a derechos humanos se han cometido en estos centros, incluidas desapariciones. Si bien las autoridades de salud tienen también atribuciones de verificación, claramente ha sido insuficiente su labor; además, la libertad de las personas en esos centros es un tema de facultades concurrentes, lo que permitiría que las Comisiones de Búsqueda también pudieran intervenir.
Otra propuesta en el olvido fue que las Comisiones de Búsqueda tuvieran a su disposición fuerzas de tarea, entendidas como células policiales de búsqueda para la reacción inmediata y operativos en terreno. En la redacción actual se encuentra una disposición que ordena la colaboración inmediata de policías pero, dada la grave falta de coordinación, es insuficiente. Las células de policías municipales o estatales dedicadas exclusivamente a la búsqueda que operan en ciertas regiones del país –con sus retos y sus limitaciones–, son una buena práctica a replicar.
Una regulación también pendiente es la de los programas de recompensas, pues las relacionadas con la información sobre el paradero de las personas desaparecidas o para localizar perpetradores, se encuentran sujetas a un amplio margen de discrecionalidad en los estados y dependen de la voluntad última de los titulares de las fiscalías. En la Fiscalía General de la República, desde 2018, no se han ofrecido nuevas recompensas: llevamos siete años sin brindar incentivos para atraer información. Pese a que las recompensas son herramientas que deben ser utilizadas con transparencia, bajo lineamientos objetivos y procedimientos definidos y transparentes, la Ley ni siquiera menciona estos instrumentos.
Aunado a lo anterior, los programas de protección a testigos son insuficientes. Los pocos juicios por desaparición forzada o cometida por particulares dependen en numerosas ocasiones del testimonio rendido en audiencia. La muerte y la desaparición de testigos son atrocidades cometidas como un medio para asegurar impunidad y mandar un mensaje de control y terror. Los programas de protección no han tenido éxito, no solamente por falta de recursos, sino por ser vulnerables a la corrupción y colusión de las autoridades.
Tanto en este tema como en el desplazamiento forzado de víctimas indirectas y de personas buscadoras en riesgo, es indispensable regular e implementar una política integral de protección que incluya el fortalecimiento de los mecanismos de protección existentes o la creación de nuevos mecanismos con un amplio abanico de medidas disponibles [6].
Mientras los diálogos con la Secretaría de Gobernación transcurrían, el buscador Magdaleno Pérez Santes de Veracruz y la buscadora Teresa González Murillo de Jalisco fueron asesinados, y el buscador José Francisco Arias Mendoza de Guanajuato fue desaparecido. A pesar de ello, la reciente reforma a la Ley General incluyó el tema de protección de una manera superficial que no está a la altura de tan apremiante desafío.
En el tema forense, las bases de datos se encuentran incompletas. Si bien la interconexión de dichas bases no ha sucedido, el que ocurriera sólo atendería la necesidad de centralizar la información, no de tenerla completa. Los datos forenses se encuentran equivocados, faltantes y sin homologar la forma de su registro. Por tanto, debería construirse el Programa Nacional de Exhumaciones y fortalecerse jurídica, presupuestal, técnica y operativamente al Centro Nacional de Identificación Humana, que se encuentra actualmente en el abandono. Del mismo modo, es urgente la creación de nuevos Centros Regionales de Identificación Humana, como el de Coahuila, y el robustecimiento de los ya existentes.
Finalmente, la Ley General sobre Memoria quedó en el tintero de la administración pasada, sin que se vea intención alguna de retomar la iniciativa. En particular, merecería la atención reivindicar la idea de creación de un Centro Nacional de la Memoria, ya que las políticas de memoria y archivos en materia de derechos humanos se encuentran subsumidas en la esfera de competencia de instituciones no especializadas y que consideran secundaria su función en estos temas. Asimismo, es necesario incluir expresamente el principio de no interferencia y de invulnerabilidad de los sitios de memoria ciudadanos en el espacio público. El Estado no puede interferir, alterar, censurar, sancionar, disuadir o suprimir estas iniciativas ciudadanas en sus diversas formas.
Las mencionadas anteriormente, son apenas un esbozo de reformas urgentes que no han llegado al interés de las autoridades encargadas de diseñar una política para encontrar a las personas desaparecidas. De los episodios más siniestros de la historia reciente de nuestro país –como las fosas de San Fernando o el caso Ayotzinapa– no han brotado los aprendizajes institucionales que podrían aliviar un poco el martirio que es la búsqueda para las familias. Ahí se encuentra la deuda incómoda, el reclamo imposible de silenciar.
Lon L. Fuller, filósofo del derecho, escribió una famosa fábula, protagonizada por un inepto soberano llamado Rex, quien comete repetidos errores en sus esfuerzos de legislar para su reino. Creó leyes imprecisas, contradictorias, secretas, demasiado abstractas o demasiado específicas. Luego, el infame hiperreformismo se apoderó de Rex: la ley cambiaba todos los días.
El último par de años nos recuerdan a Rex con la extinción de órganos autónomos como el INAI, la consumada militarización de la Guardia Nacional, la reforma judicial y las reformas a la Ley General en Materia de Desaparición. Es otra Constitución, otras leyes, y el mismo país con los mismos retos de transparencia, justicia, seguridad y búsqueda. Este proceso vertiginoso revive la consigna con la que el pueblo del reino increpó a Rex: “Una ley que cambia todos los días es peor que no tener ninguna ley”.
* * *
* César Contreras León es abogado y defensor de derechos humanos, con experiencia en el acompañamiento a familiares de personas desaparecidas en su búsqueda de verdad y justicia. Estudió la Licenciatura en Derecho en la UNAM y ha trabajado en diversas organizaciones de la sociedad civil. También ha formado parte del Equipo Técnico del Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México. Actualmente es colaborador en el área de defensa integral en el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), organización dedicada al acompañamiento y defensa de víctimas de graves violaciones a los derechos humanos.
El Grupo de Investigaciones en Antropología Social y Forense (GIASF) es un equipo interdisciplinario comprometido con la producción de conocimiento social y políticamente relevante en torno a la desaparición forzada de personas en México. En esta columna, Con-ciencia, participan miembros del Comité Investigador, estudiantes asociados a los proyectos del Grupo y personas columnistas invitadas (Ver más: http://www.giasf.org)
La opinión vertida en esta columna es responsabilidad de quien la escribe. No necesariamente refleja la posición de adondevanlosdesaparecidos.org o de las personas que integran el GIASF.
Referencias:
[1] A partir de una denuncia anónima, el 05 de marzo de 2025, el colectivo “Guerreros Buscadores de Jalisco” ingresó al rancho Izaguirre, en el municipio de Teuchitlán de dicho estado. En este inmueble, el colectivo localizó cientos de zapatos, artículos personales y prendas de vestir, así como restos humanos. El rancho había sido cateado previamente en un operativo en septiembre de 2024, lo cual incrementó la gravedad del hallazgo. La Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana confirmó que personas eran reclutadas de manera forzada por el crimen organizado a partir de engaños en redes sociales. La Fiscalía General de la República atrajo la investigación, pero descartó que hubiera hornos crematorios y el hallazgo de otros restos. Con ello, el Estado Mexicano ha confirmado que se trata de un centro de reclutamiento, pero ha negado que se trate de un centro de exterminio. Los colectivos de familiares con justa razón sospechan de estas conclusiones y han insistido en que se investigue a profundidad y se esclarezca la naturaleza del rancho, así como a los responsables, tanto particulares como las autoridades involucradas en la operación y encubrimiento de este espacio. Muchas familias han reconocido en las prendas localizadas, vestigios de sus seres queridos. ¿Dónde están?
[2] El principio de participación conjunta se encuentra establecido en el artículo 5, fracc. X, de la Ley General en Materia de Desaparición y dispone que: “las autoridades de los distintos órdenes de gobierno, en sus respectivos ámbitos de competencia, permitirán la participación directa de los Familiares, en los términos previstos en esta Ley y demás disposiciones aplicables, en las tareas de búsqueda, incluido el diseño, implementación y evaluación de las acciones en casos particulares, como en políticas públicas y prácticas institucionales”. Por ello, la pretendida reforma a la ley sin la participación de las familias era un escenario impensable y que se oponía directamente a la esencia que las familias plasmaron en el diseño legal.
[3] Diversos colectivos participaron en los diálogos, pero vale la pena hacer tres puntualizaciones: (1) no existe actualmente un movimiento de familias unificado de todo el país, lo cual no significa que no haya articulaciones, pero tampoco vocería única; (2) hubo colectivos que se opusieron abiertamente a los diálogos, cuestionando la forma y el fondo de los mismos y decidieron no participar; y (3) múltiples colectivos participaron en los diálogos, pero rechazaron los resultados de los mismos y se encuentran en desacuerdo con las modificaciones a la ley.
[4] La Plataforma Única de Identidad se contempla como una herramienta de interconexión de bases de datos y registros donde se puedan realizar búsquedas de gabinete automatizadas a partir de la CURP.
[5] Clave Única de Registro de Población. Es uno de los varios padrones de personas que se tiene en México, aquí a diferencia de otros países, se tienen múltiples claves asociadas a la ciudadanía (credencial de elector); seguridad social (número de seguridad social); pago de impuestos (RFC, registro federal de contribuyentes); entre otras. La reforma contempla que se incorporen los datos biométricos y su uso obligatorio como identificación oficial.
[6] Por otro lado, debería evitarse en la medida de lo posible la “extracción”, es decir, la medida que implica el desplazamiento a otro lugar del país, puesto que es una medida que por lo general convierte a las personas beneficiarias en dependientes absolutas del Estado y las sustrae de sus redes de apoyo principales. Sin embargo, para los casos extremos y atendiendo a la voluntad de las personas, se debe contar con refugios de propiedad pública disponibles en múltiples zonas del territorio mexicano, con mecanismos puntuales de auditoría. Una medida igualmente cuestionada ha sido la del botón de pánico, un instrumento impotente para las situaciones extremas que se viven.