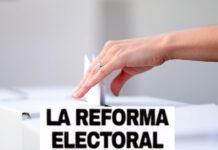* La violencia vicaria es una forma de violencia extrema contra las mujeres quienes son madres.
/ Escrito por Wendy Rayón Garay /
20.08.2025 /Cimac Noticias.com/ Ciudad de México.- Desde la bancada del Partido Acción Nacional (PAN), la diputada Blanca Leticia Gutiérrez Garza, propuso adicionar un segundo párrafo al artículo 343 del Código Penal Federal para castigar la violencia vicaria con seis meses de prisión a cuatro años, no obstante, las especulaciones sobre la efectividad de esta reforma se pone entredicho porque el sistema judicial mexicano poco ha favorecido a las mujeres víctimas de esta violencia así como a sus hijas e hijos.
De acuerdo con el Informe del Frente Nacional contra Violencia Vicaria (FNCVV A.C.) para el 91° periodo de sesiones ante la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), pese a la tipificación del delito y los castigos implementados, las mujeres continúan enfrentando procesos legales desiguales, sesgados y dilatorios.
Hay que señalar que la violencia vicaria es una forma de violencia extrema contra las mujeres quienes son madres. Es a través de sus hijas o hijos donde se instrumentaliza el control, el castigo y se da sobre todo en contextos de separación, divorcio o conflictos judiciales por la custodia de las infancias y el concepto es atribuido a la psicóloga Sonia Vaccaro en 2012.
Los últimos datos del Frente Nacional contra Violencia Vicaria indican que han atendido más de 4 mil 802 casos a nivel nacional en donde pudieron ayudar a 10 mil 085 niñas, niños y adolescentes. Otras estadísticas que permiten visibilizar la situación pertenecen a la Red Nacional de Refugios (RNR), quien entre enero y abril de 2025, atendió a 5 mil 720 mujeres.
La mayoría de ellas acude en compañía de sus hijas e hijos, no obstante, se detectó que al menos 1 de cada 10 madres ingresó a un refugio sola lo que evidencia que las infancias le fueron arrebatados por su agresor. Sobre esta línea, datos de la RNR apuntan que el principal agresor de las infancias y las madres son las ex parejas, ya que en el 83.7% de los casos, las infancias reconocen al padre como su violentador.
En México, esta violencia es minimizada o negada por autoridades judiciales, además de que también se ejerce mediante la revictimización institucional, la omisión sistemática del principio de interés superior de la niñez y la criminalización de las madres, según lo observado por la organización. Las principales problemáticas que señala la FNCVV A.C. son la definición y reconocimiento legal, la invisibilización institucional, tortura y revictimización, impacto en las mujeres e infancias, y la falta de respuesta del Estado mexicano.

Las implicaciones de la violencia vicaria en México
De acuerdo con la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV), la violencia vicaria se manifiesta a a través de amenazas con causar daño a las hijas e hijos; amenazas con ocultar, retener, o sustraer fuera de su domicilio; utilizar a hijas y/o hijos para obtener información respecto de la madre; promover actos de violencia física y psicológica de hijas y/o hijos en contra de la madre;ocultar a hijas y/o hijos; interponer acciones legales con base en hechos falsos en contra de las mujeres para obtener la guarda y custodia; y condicionar el cumplimiento de las obligaciones
alimentarias.
Gracias al Frente Nacional contra Violencia Vicaria son 30 estados cuenta con la Ley Vicaria en la LGAMVLV y 24 estados con la Ley Vicaria en el código penal. No obstante, según la iniciativa, existe una disparidad en cómo se aborda legalmente esta forma de violencia en el país, por ejemplo, en Quintana Roo se establece que tanto hombres como mujeres pueden ejercer esta violencia, siendo que se caracteriza por razones de género y su perpetuador no es aleatorio.

Aunque no existe un registro más amplio sobre la violencia vicaria en México, de acuerdo con la Encuesta Nacional acerca de la Violencia Vicaria en México (2022), realizada por el Frente Nacional contra la Violencia Vicaria (FNCVV), el 81% de las mujeres encuestadas fueron separadas de sus hijos, con previas amenazas y sin tener contacto con ellos, de este porcentaje, solo el 39% mantiene convivencia con ellos.
Otros datos a resaltar son: 88% de los agresores iniciaron trámites en contra de ellas, 71% sufrió violencia institucional, 57% han sido denunciadas por “violencia familiar” para delegar la guardia y custodia de sus hijas e hijos al agresor, 62% identificó la simulación de pruebas presentadas por parte del agresor, 68% de las mujeres denunciaron la sustracción de sus hijas e hijos en un periodo en promedio de 1 a 1.5 años. Asimismo, las principales causas de denuncia de las victimas a su agresor son por sustracción de menores, ocultamiento del menor, violencia doméstica, violencia de género, pensión alimenticia, abuso sexual, guardia y custodia, tráfico de influencias, robo, fraude y divorcio.
Las fallas del Estado mexicano
De acuerdo con el informe del Estado mexicano a la CEDAW, en el país existen 70 Centros de Justicia para las Mujeres (CJM) con atención integral y gratuita, los cuales ofrecen servicios especializados para atender a mujeres que vivieron violencia familiar o de género. Sin embargo, el Frente Nacional contra Violencia Vicaria, señaló que no todos los estados de la república cuentan con un CJM accesible o personal suficiente.
De la misma forma, denunciaron que carecen de atención especializada las 24 horas o de infraestructura adecuada, además de que persiste revictimización que se pudo documentar en reportes de mujeres que fueron maltratadas o ignoradas en los CJM para desincentivar la denuncia.
La implementación de la violencia vicaria en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV), así como a los Códigos Civil y Penal Federales es un hecho reciente de 2024. Por lo general, estas reformas establecen sanciones entre los dos a seis años de prisión y la perdida de derechos respecto a las víctimas como la patria potestad.
No obstante, carecemos de marcos legales claros así como de protocolos nacionales que reconozcan y atiendan esta forma específica de violencia, por lo que las madres siguen siendo violentadas incluso cuando deciden denunciar a su agresor con apoyo o complicidad institucional (retención de custodia, acusaciones falsas, dilación en juicios familiares).
Por otro lado, el Estado invirtió más de 2 mil 500 millones de pesos en refugios especializados y en la ampliación de atención de mujeres a través del Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas (PAIMEF), pero persisten la falta de recursos sostenidos y asignaciones tardías lo que provoca que muchos refugios operen sin recursos y con incertidumbre.

En adherencia, los recursos están concentrados en zonas urbanas, dejando sin atención a mujeres en zonas rurales o indígenas. La FNCVV A.C. también señala que el Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas (PAIMEF) depende de los gobiernos estatales que no siempre priorizan su atención real.
Otra de las fallas es la falta de capacitación con perspectiva de género, siguiendo lo dicho por el Estado mexicano se capacitaron a más de 150 mil personas servidoras públicas en justicia y seguridad con perspectiva de género, pero en muchos casos se hace de forma superficial, sin evaluación y seguimiento. Además, la organización advirtió que existe evidencia que se sigue actuando con estereotipos de género y prejuicios, especialmente en juzgados familiares y agencias del Ministerio Público.
La falta de protección efectiva equivale a una violación sistemática de los artículos 1, 2, 5 y 16 de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) los cuales establecen: la prohibición de la discriminación basado en el sexo para anular sus derechos; consagrar una política para eliminar la discriminación; que el Estado modifique acciones socioculturales de la conducta de los hombres y garantizar educación familiar que incluya la adecuada maternidad como función social; y reconocer la igualdad entre ambos sexos.
Este panorama deriva consecuencias psicológicas, emocionales y físicas graves para las mujeres y sus hijos e hijas. En respuesta, la FNCVV A.C. señaló que las autoridades fallaron en implementar protocolos con perspectiva de género y de infancia en los tribunales familiares.