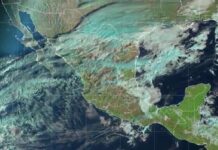/ José Woldenberg /
Violar la ley llega a un punto de desfachatez. Y retan a las autoridades y a la sociedad a no interferir con sus caprichos
Hay algo de lo que el país no se recuperará en el corto plazo: la degradación de la vida pública. Así como los efectos de un tsunami no desaparecen con él, porque su capacidad destructiva deja una estela de desastres, así los estragos de la lumpenización de nuestra coexistencia imprimirán una profunda huella.
El presidente y sus seguidores están actuando como si fueran forajidos. Ya habían avisado que vivían su relación con la ley de manera incómoda, que les gustaría actuar sin restricciones porque su “buena” voluntad es superior a cualquier norma. Pero ahora su comportamiento, a plena luz del día, violando de manera flagrante ordenamientos legales ha llegado a un punto de desfachatez como si fueran los bandidos prototípicos de los westerns. Es su poder lo que despliegan y retan a autoridades y sociedad a no interferir con sus caprichos. Es su voluntad el metro de todas las cosas y la Constitución y las leyes son estorbos innecesarios. “No me vengan conque la ley es la ley” es el dictado que quedará grabado en el muro de la infamia como la proclama de quien cree que su poder no debe ser regulado. Un poder caprichoso que va sedimentando la noción de que todo se vale si quien lo hace es uno y no los otros, un potente ingrediente para que la vida en común se convierta en la ley del más fuerte.
Si a ello le sumamos el lenguaje pendenciero, cargado de calificativos barriobajeros, el espacio público tiende a empañarse con un halo guerrero primitivo y brutal. No hay siquiera la gana de recuperar parte de la complejidad de la vida social y política. Todo se reduce al código maniqueo de “conmigo o contra mí”, como si la constelación de intereses, ideas, sensibilidades y preocupaciones diversas que palpitan en la sociedad debieran alinearse en dos bandos. Una simplificación artificial saturada de una gritería agresiva y carente de cualquier intento de comprensión de las inquietudes de los otros. Un envilecimiento de la posible y necesaria conversación pública convertida en un circo de descalificaciones maquinales en el cual los argumentos, razones y evidencias son cancelados y substituidos por letanías inerciales.
Esa mecánica desemboca en un profundo desprecio por aquellos que no comparten el código del poder. Se les ve como enemigos, encarnación de las fuerzas del mal, elementos contaminantes de un supuesto ideario puro y comprometido con el pueblo. Se les trata como si carecieran de dignidad y derechos, fueran prescindibles, como si la diversidad de planteamientos fuera una enfermedad y no la expresión de una sociedad viva y diversa. Esa espiral alimenta una soberbia implacable. Ese lenguaje y desprecio por los otros impide cualquier intercambio productivo y condena al país a una serie de monólogos autosatisfechos sin posibles puentes de comunicación. Pero la fuerza devastadora del monólogo del poder es infinitamente superior al del resto.
Y como si algo faltara, desde la Presidencia se irradia desprecio al conocimiento. “90 por ciento de honradez (lealdad) y 10 por ciento de conocimiento” es lo que el titular del Ejecutivo demanda de sus colaboradores. Así, improvisación, fidelidad perruna y ocurrencias definen las políticas públicas que desplazan las destrezas profesionales, los conocimientos técnicos y especializados. Un batidillo de pulsiones que han convertido el espacio público en un caldero de pasiones destructoras.
No será sencillo remontar la espiral de degradación