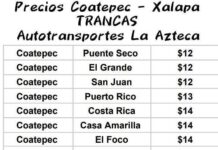Ignacio Morales Lechuga.
En nuestro país, sobre el telón de fondo de la debilidad progresiva de la economía, la salud, la educación y la creciente inseguridad por los efectos económico-sociales de la pandemia, se dibuja con líneas cada vez más nítidas y preocupantes la degradación de la política, que pasa siempre por el extravío de su componente esencial: la palabra.
¿Habrá quien le recuerde al presidente y a varios funcionarios públicos de primer círculo que el triunfo de 2018 no lo mandata para decir personalmente “lo que piensa”, sino para gobernar y conducirse con leyes e incluso para modificarlas con apego a las mismas?
¿Quién le dice que la garantía de libre expresión y libertad de prensa existe para servir a los gobernados y no para la comodidad de los gobernantes, justo por el poder de censura que pueden y suelen ejercer? ¿Qué significa hoy que México se encuentre entre los países en los cuales es más peligroso ejercer el periodismo?
Desde que Tomás Moro describió en su Utopía, cómo es la vida en una sociedad ideal y armónica, numerosos escritores han desarrollado también la llamada literatura del apocalipsis, dedicada a describir lo contrario, la Distopia: sociedades carentes de privacidad y libertades, con sufrimiento, pobreza masiva, control policial y gobiernos autoritarios, en los que pensar, decir o escribir conlleva formas diversas de castigo.
Diga el lector a qué se asemeja el presente y la realidad mexicana, ¿a las utopías de la felicidad y el bienestar, o a las distopias que anticipan más escasez, sufrimiento y muerte?
En lo que va del XXI y dondequiera que crecen los nuevos autoritarismos vemos como se debilitan y se pierden los contrapesos institucionales y sociales, uno de ellos la libertad de expresión y en su lugar surgen interpretaciones tergiversadas para el amplio consumo público,
Desde el podio mañanero instalado en el palacio nacional y con la investidura que da ser jefe del Estado brota el menosprecio personal, la estigmatización, el ataque a quienes opinan diferente –sea una persona o 650- y la diatriba contra los medios de comunicación que no se pliegan a la información oficial tan cuestionable, contradictoria, incierta, inexacta, equívoca y atropellada.
¿Qué hay detrás del asedio y exabrupto de un escritor y funcionario del gobierno federal, hijo de exiliados que aconseja “irse del país” a dos escritores antigobiernistas?
La siembra polarizante del odio de clase, la discordia contra quienes critican acciones del gobierno aleja cada vez más la posibilidad del análisis racional y el debate con argumentos. La palabra se convierte, cada vez más seguido, en grito o en insulto, en más radicalismo y en peligrosa tensión social donde quiera que pueda anidar la exclusión del “o tu o yo”; “quien no está conmigo está contra mí”.
Aunque en México el derecho a saber, a decir y a discurrir y manifestar opiniones fue establecido desde la constitución de 1814 y la de 1824 lo proclamó bajo la forma de la inviolabilidad al derecho de imprenta, hoy la libre expresión se ve acosada por una engañosa interpretación, desde el propio gobierno, que permite los ataques personales pero protege el sesgo partidista y la opacidad en la gestión de las decisiones públicas, menosprecia las mediciones e indicadores universalmente aceptados de casi cualquier materia y siembra el desprecio y el debilitamiento general de las instituciones.
En medio de esa agravada oscuridad, un poder judicial fuerte por su independencia, siempre será una luminosa esperanza en la defensa de la libre expresión.
Sigue siendo aleccionadora y de dimensión histórica la tesis sostenida en 1971 por el Juez de la Suprema Corte de los Estados Unidos, Hugo Black, en el caso del The New York Times contra los Estados Unidos, a propósito de la publicación de documentos relacionados con la guerra de Vietnam, considerados asuntos de seguridad nacional. Su fallo fue favorable a las revelaciones del diario y a la libertad de expresión. Un justo y decidido servicio a la democracia.