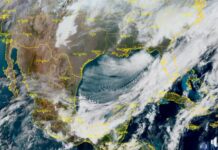*
/ Leopoldo Enrique Corona Orencio /
Cómo el celuloide transformó y dio vida a la tradición mexicana del Día de Muertos.
El Día de Muertos vive en las llamas de los altares y en las luces de las pantallas del cine. Es el mismo fuego que aviva las velas y los proyectores, que ilumina los rostros de quienes partieron, pero permanecen en los recuerdos y en las imágenes en movimiento.
Desde las primeras películas mexicanas, el cine buscó retratar ese diálogo íntimo que el pueblo mantiene con sus difuntos. Sin embargo, las luces y las sombras del blanco y negro no alcanzaban a contener el colorido del sincretismo mexicano: el blanco de la risa entre el azul de las lágrimas, el aroma del incienso y el copal, el amarillo del cempasúchil que marca caminos de regreso a casa.
Antes de que el amarillo de las flores delineara sus “veinte flores” en cada pétalo del cempoalxóchitl —“flor de veinte pétalos”—, la luz del cinematógrafo ya había cincelado las vivencias de México en blanco y negro. En aquellos movimientos vertiginosos, a destiempo de la cadencia real, se conservan los primeros testimonios del país, capturados por los hermanos Lumière a invitación de Porfirio Díaz (1896).
Esas imágenes del México porfiriano, hoy resguardadas en la Filmoteca Nacional y en el Museo de la Revolución, representan el primer vuelo de la luz mexicana hacia otros continentes: un viaje de grises y claroscuros que, aun sin color, contenía el esplendor de un pueblo que ya buscaba su identidad.
Años más tarde, el cineasta soviético Serguéi Eisenstein, fascinado por la vitalidad de México, filmó ¡Que viva México! (1931). Aunque inconclusa, su mirada sobre la muerte como fiesta y la calavera como símbolo de vida, proyectó en Europa una imagen tan poderosa que, al regresar como influencia, transformó la manera en que México se miraba a sí mismo. Fue un espejo extranjero que amplificó la esencia de lo nuestro: la fusión de la fe española con el alma indígena.
Así, cada nueva película fue sumando tonos a este mosaico que es México: La Muerte Enamorada (1951), con la melancolía de Miroslava que evoca el México de otra época.
Fue “Macario” (1960) quien se atrevió por primera vez a mirar de frente a la Muerte, a platicar con ella, no como fin, sino como presencia que acompaña; reflejo del alma mestiza que canta y teme al mismo tiempo. Dirigida por Roberto Gavaldón y basada en la novela de B. Traven, esta cinta ambientada en la víspera del Día de Muertos fue la primera película mexicana nominada al Oscar como Mejor Película Extranjera.
Con el paso del tiempo, otras miradas cinematográficas retomaron este sentir, pero solo el avance del color permitió mostrar lo que siempre había estado allí: el resplandor solar de Tonatiuh en cada pétalo del cempasúchil, la música que atraviesa los portales del más allá, el rosa mexicano que Ramón Valdiosera presentó al mundo como emblema de nuestra esencia, multiplicado en la vida cotidiana y en el papel picado de los altares.
Así, cada nueva película fue sumando tonos a este mosaico que es México: El libro de la vida (2014), dirigida por Jorge R. Gutiérrez, una animación que canta a la memoria con ritmo de guitarra; Día de Muertos (2019), de Carlos Gutiérrez Medrano, que busca los orígenes del alma y del recuerdo; Spectre (2015), la vigesimocuarta película de James Bond, que inventó un desfile que el pueblo mexicano adoptó y convirtió en tradición; y Coco (2017), de Pixar, que tomó la esencia de Guanajuato, Michoacán y Oaxaca, para enseñar al mundo que nadie muere mientras se le recuerde.
Desde entonces, el cine no solo inmortaliza nuestras tradiciones, las nutre y enriquece. La imagen y la música viajan, cruzan fronteras y regresan con nuevas luces, transformadas en costumbres, ritos y motivos de orgullo.
Nuestros seres queridos que ya partieron vuelven en forma de vívido recuerdo, en un viaje que detiene el tiempo, cuando los altares encienden su llama, llegan con el aroma del incienso y el copal, conversan en el color del cempasúchil y susurran como palabras de amor. Porque en México la muerte no solo se llora: se reza y se guarda, se ilumina; se celebra, se filma; se canta y se baila. Renace en el hermoso recuerdo de quienes adelantaron su viaje al infinito.
Hoy, la invitación más sentida y profunda es a mirar, convivir y viajar por estas películas que son verdaderos altares de imágenes, donde cada escena es ofrenda, cada nota es plegaria y cada color de la gama mexicana, una chispa de amor y eternidad.