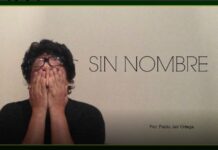*Escrito por Sandra de los Santos Chandomi .
08.04.2025 /CimacNoticias.com/ Chiapas.- El gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar, oficializó la usurpación de cargos en la presidencia municipal de Amatenango del Valle al nombrar, en un acto y comunicado oficial, a Salomón López Gordillo como presidente de usos y costumbres, no obstante este personaje solo es esposo de la alcaldesa constitucional, Julieta Gómez Jiménez.
Cabe señalar que Julieta Gómez Jiménez fue quien ganó la presidencia municipal de Amatenango, el 1 de octubre de 2024, el día de la toma de protesta, quien recibió el bastón de mando fue su esposo, Salomón López Gordillo.
Desde la obligatoriedad de la paridad de género en 2015, en varios municipios de Chiapas se ha dado una simulación en la ocupación de las presidencias municipales, puesto que son familiares, generalmente esposos o padres, de las alcaldesas quienes ejercen el poder en los ayuntamientos. Esta práctica ha sido denunciada por académicas y activistas que luchan por el respeto a los derechos políticos de las mujeres.
El gobernador visitó Amatenango del Valle junto con el secretario de Humanismo, Francisco Chacón; la secretaria para el Desarrollo Sustentable de los Pueblos Indígenas, Leticia Méndez Intzin; la secretaria de Infraestructura, Ana Karen Gómez Zuarth; el secretario de Salud, Omar Gómez Cruz; las diputadas federales Karina Margarita del Río Centeno y Rosario del Carmen Moreno Villatoro, así como los legisladores locales Alejandro Gómez Méndoza y Uriel Estrada Martínez. Frente a toda la comitiva y la asamblea del pueblo, el gobernador nombró oficialmente a Salomón López Gordillo como presidente de usos y costumbres. Este nombramiento también fue referido en el comunicado oficial.
La visita del gobernador fue para ser testigo de la denominada «Asamblea del Pueblo», en la que se reúnen los pobladores, pero en la que las mujeres no participan de manera directa ni activa. En esta asamblea, se determinan las obras prioritarias para el municipio. La asamblea fue encabezada por el gobernador y Salomón López Gordillo, quien oficialmente es el síndico municipal.
El 24 de diciembre de 2024, el gobernador también «oficializó» la usurpación de funciones en la presidencia municipal de Aldama, en donde, durante una asamblea, dijo: «Celebro que esta primera Asamblea del Pueblo de Aldama se llevará a cabo bajo el consenso del presidente, Lucio Manuel López Pérez, y la presidenta municipal, Catarina Pérez Ruiz, quienes con sus liderazgos harán de Aldama un lugar próspero y sacarán del atraso y la pobreza en la que se encuentra».
Ese mismo día, Lucio Manuel López Pérez, esposo de la alcaldesa constitucional, entregó el bastón de mando a Eduardo Ramírez Aguilar, quien hizo lo mismo. Ambos se entregaron mutuamente el bastón de mando. La presidenta municipal constitucional ni siquiera estuvo directamente en la ceremonia, sino que participó tocando el chinchín con otras mujeres, quienes no tuvieron una participación activa en el acto.
Violencia política por razón de género
La investigadora del CIESAS, Araceli Burguete Cal y Mayor, advirtió que la oficialización de la usurpación de cargos en municipios indígenas, como el caso de Amatenango del Valle, constituye una violación directa a los derechos humanos de las mujeres y al marco jurídico internacional. Recordó que la reforma al Artículo Segundo Constitucional, que reconoce los derechos de las mujeres indígenas a la participación y representación política, sigue enfrentando resistencias tanto en las comunidades como en las instituciones.
«Un acto que no respete esta reforma es violatorio. Es no reconocer las luchas de las mujeres jóvenes que se han formado y que tienen aspiraciones de participación local. Cuando se reconoce la usurpación, estas mujeres quedan desplazadas», señaló la académica.
Burguete advirtió que existe un uso instrumental de las mujeres en los procesos electorales de los municipios indígenas: «No son consideradas sujetas plenas que pueden ejercer el cargo; son los maridos quienes en realidad reciben el poder en las comunidades».
Agregó que esta práctica también está ligada a un patrón de discriminación de los partidos políticos, quienes, para cumplir con la paridad horizontal, postulan mujeres en municipios pequeños, rurales o indígenas, lo que en la práctica se traduce en una forma de racialización.
«Eso genera que los hombres con aspiraciones políticas solo puedan acceder al poder mediante la simulación y la usurpación». Esta práctica impide que las mujeres tengan acceso real a la toma de decisiones. En las ciudades, las desplazan porque postulan a hombres; en los municipios rurales o indígenas, las mujeres son alcaldesas solo en el papel.
La usurpación de funciones como la documentada en Amatenango del Valle y Aldama constituye, además, una forma de violencia política contra las mujeres por razón de género, conforme al artículo 20 Bis de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Esta ley establece que se trata de violencia política cualquier acción u omisión basada en el género que tenga por objeto o resultado limitar, anular o menoscabar los derechos político-electorales de las mujeres.
Este tipo de violencia se configura cuando a una mujer electa se le impide ejercer el cargo, se le sustituye por un hombre sin sustento legal o se le reduce a un papel simbólico. El hecho de que las autoridades estatales, incluido el gobernador, nombren públicamente a los esposos de las presidentas como representantes políticos bajo el argumento de «usos y costumbres» representa una legitimación institucional de esta forma de violencia.
De acuerdo con el Protocolo para Atender la Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género, estas acciones, además de violar el principio de paridad, perpetúan la exclusión de las mujeres de la toma de decisiones y deben ser investigadas por los órganos electorales competentes.
Usos y costumbres no justifican violación de derechos políticos de las mujeres
Invocar los «usos y costumbres» para permitir que un hombre —generalmente esposo o familiar de una presidenta municipal electa— ejerza el poder en su lugar constituye una forma de violencia política por razón de género y una violación directa al bloque de constitucionalidad y a los tratados internacionales de derechos humanos consideró la Doctora Honoris Causa de la Universidad Autónoma de Chiapas (Unach), Araceli Burguete Cal y Mayor, quien es experta en el sistema normativo indigena en México.
El reconocimiento de los sistemas normativos indígenas en México está contemplado en el Artículo 2º de la Constitución, que reconoce el derecho de los pueblos indígenas a elegir a sus autoridades conforme a sus usos y costumbres. Pero esta autonomía no es absoluta. Está sujeta al respeto de los derechos fundamentales y al principio de igualdad sustantiva entre mujeres y hombres. La misma Constitución establece que:
«En ningún caso, las prácticas comunitarias podrán justificar la violación de los derechos humanos.»
Este principio ha sido reafirmado por el Poder Judicial de la Federación en diversas sentencias, y por organismos como el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), que reconoce que el derecho basado en “usos y costumbres” no puede ser un escudo para mantener estructuras patriarcales que excluyen a las mujeres del poder.
Además, en contextos como el de Amatenango del Valle y Aldama, no hay una elección comunitaria que reemplace el proceso constitucional, sino que se recurre al término «usos y costumbres» de forma arbitraria, una vez que la mujer ya ganó la elección por el sistema de partidos, para justificar que un hombre asuma el poder en los hechos. Es decir: ni siquiera es un procedimiento normativo interno legítimo, sino una simulación con aval institucional. No puede haber una presidenta municipal constitucional y uno por usos y costumbres y que ambos sean reconocidos por el gobierno.
En otras palabras: no se está aplicando un sistema normativo indígena real, sino instrumentalizando la categoría de «usos y costumbres» para despojar a las mujeres del poder, con el consentimiento —o directamente la acción— de las autoridades estatales. Esto revictimiza a las mujeres, vacía de contenido la paridad de género y convierte el pluralismo jurídico en una coartada para la exclusión.
Invocar los usos y costumbres en estos casos no es reconocimiento cultural, es colonialismo patriarcal interno, como lo ha llamado la teórica feminista Rita Segato. Y no puede haber justicia intercultural si se tolera la violencia política de género bajo el pretexto de respetar la autonomía comunitaria.
Pobreza y la violación de los derechos humanos de las mujeres
El gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar, tanto en Amatenango del Valle como en Aldama, habló sobre la pobreza extrema que enfrentan estos municipios y la necesidad de implementar políticas públicas y acciones para mejorar el Índice de Desarrollo Humano (IDH) de estas regiones.
La violación sistemática de los derechos políticos de las mujeres en municipios con bajo IDH, como Amatenango del Valle y Aldama, no es un fenómeno aislado; es una expresión estructural de la desigualdad. El IDH mide tres dimensiones básicas del desarrollo humano: salud, educación e ingreso. Cuando estas dimensiones son precarias, también lo son las condiciones para el ejercicio pleno de la ciudadanía, especialmente para las mujeres.
En estos contextos, las mujeres enfrentan múltiples formas de exclusión que se entrecruzan: baja escolaridad, alta dependencia económica, roles tradicionales de género profundamente arraigados y ausencia de garantías institucionales para el ejercicio efectivo de sus derechos. La participación política no es ajena a estas condiciones; al contrario, es una de las áreas más afectadas.
Cuando se impide que una mujer ejerza el cargo para el que fue electa, se le despoja no solo del poder, sino también del reconocimiento público y simbólico que implica ocupar ese cargo. Se le borra de la escena política, se le revictimiza y se perpetúa la idea de que las mujeres solo están allí para «prestar el nombre», pero no para gobernar. Esta forma de violencia política tiene consecuencias graves: desalienta la participación de otras mujeres, refuerza el control masculino sobre la vida pública y perpetúa los ciclos de pobreza y dependencia.
En contextos de bajo desarrollo humano, permitir que estas prácticas continúen es condenar a las mujeres a la exclusión permanente del poder. Y sin mujeres en el poder, no hay políticas que atiendan sus necesidades ni transformaciones profundas en las comunidades. El desarrollo humano no puede entenderse sin justicia de género, y la justicia de género no es posible sin participación política real, efectiva y con garantías.
En Chiapas, de los 124 municipios de la entidad, solo 22 son gobernados oficialmente por mujeres. Sin embargo, en algunos de estos casos, como en los dos documentados, quienes ejercen el cargo de facto son hombres.
La oficialización de estas usurpaciones no es un hecho aislado, es una señal de que el Estado está dispuesto a pactar con las formas más arraigadas de exclusión patriarcal, incluso si eso significa violar los derechos políticos de las mujeres. Invocar los usos y costumbres para encubrir la suplantación del poder constituye una estrategia de simulación avalada desde el más alto nivel del gobierno estatal. En nombre de la cultura, se niega la ciudadanía plena de las mujeres. Y mientras el bastón de mando siga siendo entregado entre hombres a espaldas de las electas, no habrá democracia ni justicia de género posible en Chiapas.