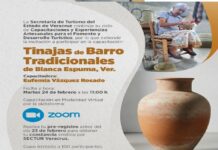*Los aportes de las mujeres en situación de movilidad a las economías de sus países de origen, tránsito y destino siguen siendo invisibilizados.
/Escrito por Paola Piña /
15.08.2025/CimacNoticias.com/ Ciudad de México.- Uno de los ejes centrales en el marco de la XVI Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe es la sociedad del cuidado que históricamente ha sido sostenida por mujeres y en este contexto, resulta indispensable abordarla también desde la perspectiva de la movilidad humana, pues, según datos de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), las mujeres representan el 51% de la población migrante internacional en las Américas.
Esta conversación, liderada por la Red Mesoamericana Mujer, Salud y Migración, se desarrolló en el marco de un panel paralelo titulado “Los cuidados en contextos de movilidad humana en América Latina y el Caribe: experiencias y desafíos”, cuyo objetivo principal fue incorporar a las conclusiones de la Conferencia Regional la integración de las sociedades de cuidado en entornos migratorios.
Bajo las políticas migratorias de Estados Unidos y México, se ha registrado una disminución temporal en los flujos migratorios en la región. No obstante, esto ha intensificado el retorno forzado: entre enero y mayo de 2025 se reportaron 57 mil 089 devoluciones de personas mexicanas desde Estados Unidos, incluyendo 3 mil 717 niñas, niños y adolescentes, según la Secretaría de Gobernación.
Ante este panorama, se destacó la importancia de las mujeres en situación de movilidad, pues son pilares fundamentales de los sistemas de cuidado en los países de origen, tránsito y destino. Sin embargo, permanecen invisibilizadas y precarizadas. En un momento en el que se discute cómo avanzar hacia sociedades del cuidado, resulta imprescindible que los gobiernos y todos los sectores sociales se corresponsabilicen y reduzcan las múltiples barreras que enfrentan las mujeres en movilidad.
Las mujeres migrantes, solicitantes de asilo, refugiadas, desplazadas o retornadas, asumen un doble rol: cuidar y ser cuidadas. Sin embargo, enfrentan obstáculos como la falta de regularización migratoria, el acceso limitado a protección social, la ausencia de redes de apoyo, la baja corresponsabilidad masculina y diversas formas de discriminación y violencia.
Un ejemplo es el de Miljan Yael Carvajal, refugiada hondureña, quien durante el panel compartió su experiencia como mujer migrante. Relató que la carga de cuidados no comienza al llegar a otro país, sino desde que se emprende el viaje, y que se intensifica incluso después de cruzar fronteras, mientras se espera protección, justicia y una vida libre de violencia.
Emprendió este camino junto a su hijo, lo que implicó no solo protegerse a sí misma, sino también velar por su salud, alimentación y bienestar emocional. “Cuando él lloraba de cansancio, yo tenía que seguir. Cuando tenía hambre, tenía que buscar cómo alimentarlo. Y todo esto mientras intentaba seguir sin papeles, sin apoyo, sin garantías y sin dinero”, expresó.
Los aportes de las mujeres en situación de movilidad a las economías de sus países de origen, tránsito y destino siguen siendo invisibilizados. De acuerdo con ONU Mujeres (2020), el 74% de las migrantes trabajan en el sector de los cuidados y envían más remesas que los hombres, recursos que destinan principalmente al sustento de sus familias. Sin embargo, apenas el 22% cuenta con protección social y, en muchos casos, reciben salarios inferiores por el mismo trabajo que las personas nacionales.
Asimismo, estos cuidados no solo se brindan a las familias: Miriam Yael compartió que las mujeres también acompañan y cuidan a otras migrantes y refugiadas que necesitan ayuda, aun sin contar con documentos, acceso a servicios básicos o apoyo estatal.
“Es un problema estructural y político porque en nuestro caso cuidar no es solo criar o acompañar. Cuidar es resistir, es proteger, es sostener cuerpos, familias, comunidades, mientras nos vamos integrando a un sistema que nos excluye, que no nos ve, que nos olvida”. Miljan Yael Carvajal
Xadeni Méndez Márquez, titular de la Comisión Mexicana de Ayuda al Refugiado, señaló que la sobrecarga de cuidados que recae desproporcionadamente en ellas limita su acceso a educación, empleo, cultura, salud y participación, perpetuando patrones históricos de desigualdad y falta de autonomía, como se expuso en el panel.
Estas limitantes se intensifican cuando las mujeres retornan a sus comunidades de origen. Ana María Epechin Valle, directora del Centro de Estudios de Género del Colmex, explicó que, a diferencia de los hombres migrantes, ellas enfrentan múltiples desafíos específicos.
Su regreso implica, con frecuencia, una reincorporación forzada e inmediata a tareas de cuidado no remuneradas: de hijas e hijos, personas mayores, enfermas o incluso adultas plenamente funcionales, lo que limita severamente sus posibilidades de acceder a empleos remunerados, consolidar su autonomía económica y ejercer plenamente sus derechos.
Este fenómeno se agrava en contextos rurales o periurbanos, donde la infraestructura institucional es precaria y los servicios públicos de cuidado son inexistentes o insuficientes. Pese a que muchas mujeres migrantes han desempeñado actividades remuneradas en el extranjero, al regresar enfrentan obstáculos estructurales que dificultan su reinserción económica.
La situación se complica aún más porque las mujeres migrantes viven esta realidad en entornos marcados por la violencia. De acuerdo con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), en estudios realizados, la totalidad de las mujeres consultadas reportaron haber sufrido algún tipo de violencia en los países de origen, tránsito o destino, y en muchos casos en las tres etapas del desplazamiento.
Las formas de violencia que enfrentan incluyen agresiones físicas, violencia sexual, matrimonios o uniones forzadas, negación de recursos o servicios, así como maltrato psicológico y emocional. En la mayoría de los casos, se trata de una combinación de estos factores. Un hallazgo relevante fue la identificación de los perfiles de mayor riesgo: mujeres de entre 15 y 49 años que viajan solas o únicamente con sus hijos, sin otros acompañantes.
Las recomendaciones
Durante el panel se subrayó la urgencia de reconocer y visibilizar el trabajo de cuidados no remunerado que realizan las mujeres migrantes, mediante campañas que dignifiquen su aporte económico, social y comunitario. Se llamó a generar datos oficiales y confiables sobre las violaciones a sus derechos humanos y las barreras que enfrentan para acceder a salud, educación y protección social.
Se propuso fortalecer los servicios públicos con enfoque de género y pertinencia cultural, asegurando recursos, personal capacitado y protocolos que garanticen el libre tránsito, la regularización migratoria y la atención integral. Asimismo, se planteó universalizar el acceso a la salud integral, en especial la salud sexual y reproductiva , así como a educación y cuidados para niñas, niños, personas con discapacidad, personas adultas mayores y mujeres migrantes.
Entre las recomendaciones también se destacó la necesidad de reconocer y certificar las competencias de las cuidadoras en movilidad, garantizar su acceso a estancias infantiles, subsidios y conectividad digital, así como ampliar y dignificar los espacios de acogida temporal con infraestructura y presupuesto adecuados.
Por último, se hizo un llamado a redistribuir de manera equitativa el trabajo de cuidados y a proteger a quienes defienden los derechos de mujeres y niñas migrantes, asegurando financiamiento a las organizaciones que sostienen la vida en movimiento.
Sigue la cobertura especial de Cimacnoticias.