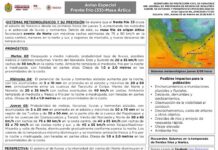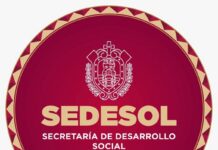*
21.09.2025 BPNoticias.- Por primera vez en la historia de México, una mujer presidenta encabezó el Grito de Independencia desde Palacio Nacional. Pero no fue solo el rostro y digna actitud de Claudia Sheinbaum lo que marcó un parteaguas: fue su voz, y sobre todo, su elección de palabras en una arenga patria de Estado.
Al gritar “¡Viva Josefa Ortiz Téllez Girón!”, Sheinbaum omitió el apellido marital “de Domínguez” con el que tradicionalmente se ha conocido a la heroína insurgente. El gesto, aparentemente simbólico, desató una tormenta de opiniones. Para muchos hombres —y no pocos historiadores tradicionales— fue una “corrección ideológica” que distorsiona el pasado. Para feministas, en cambio, fue un acto de justicia histórica.
Hay que conocer quién fue Josefa Ortiz Téllez Girón, para entrar al debate.
Nacida en 1768, Josefa Ortiz fue una mujer ilustrada, educada en el Colegio de las Vizcaínas, y casada en 1791 con Miguel Domínguez, quien años después fue nombrado Corregidor de Querétaro. Desde esa posición, ambos participaron en la conspiración independentista, pero fue ella quien alertó a los insurgentes del descubrimiento del movimiento, dando el famoso “taconazo” que encendió la rebelión.
Aunque en documentos oficiales firmaba como “Ortiz de Domínguez”, su nombre de nacimiento era María Josefa Crescencia Ortiz Téllez Girón. Ese nombre, que la presidenta Sheinbaum reivindicó, ha sido eclipsado por siglos bajo el apellido del esposo.
Más abajo su historia completa para profundizar sobre su real historia y entender su fuerza y valentía al margen de la vida de su esposo Miguel.
¿Por qué el nombre importa?
Desde el feminismo, el nombre no es solo una etiqueta: es una marca de autonomía, de linaje, de identidad. Como explicó Sheinbaum en su conferencia matutina del 17 de septiembre: “Las mujeres no somos de nadie. Había esta idea de que pasabas de ser ‘hija de’ a ‘esposa de’. Yo soy yo, él es él”.
El uso del “de Domínguez” responde a una tradición patriarcal que, aunque común en la época, simbolizaba la pertenencia de la mujer al marido. En muchos sistemas jurídicos, como el inglés, esta práctica implicaba incluso la pérdida de identidad legal bajo la doctrina de la *coverture*.
¿Qué dicen los críticos?
Los argumentos patriarcales sostienen que Josefa Ortiz “eligió” llamarse así, que el apellido marital le dio acceso a la esfera pública, y que omitirlo es una forma de borrar el contexto histórico. Algunos incluso acusan a Sheinbaum de “revisionismo ideológico” y de imponer una visión contemporánea sobre el pasado.
Se ha dicho que sin el Corregidor, Josefa no habría tenido los medios para participar en la conspiración. Que su influencia dependía de su rol como esposa. Que la historia debe respetar los nombres tal como fueron usados en su tiempo.
¿Qué responden las feministas?
Desde el feminismo histórico, el gesto de Sheinbaum no es una distorsión, sino una restitución. Como señaló el diputado Luis Humberto Fernández, “su nombre ha sido soslayado por el de su esposo. Esto ha significado una merma de su identidad y de su valor histórico”.
Reivindicar el apellido de nacimiento es reconocer que las mujeres no solo fueron esposas de hombres influyentes, sino protagonistas por derecho propio. Josefa Ortiz fue encarcelada, liberada y siguió luchando por la independencia incluso cuando su esposo se distanció del movimiento.
Además, como recordó Sheinbaum, “solo se nos enseñaba sobre una mujer en la Independencia. Parecía que no había mujeres en la historia de México”. Al nombrar también a Leona Vicario, Gertrudis Bocanegra, Manuela Medina y a las heroínas anónimas, la presidenta amplió el relato oficial para incluir a quienes fueron invisibilizadas por historiadores.
¿Es ideología o justicia histórica?
La disputa no es solo semántica. Es una batalla por el sentido de la historia. ¿Debe la memoria reproducir las estructuras patriarcales del pasado, o puede corregirlas para incluir a quienes fueron silenciadas?
Para el feminismo, la historia no se reescribe: se recupera. Se lee con nuevas preguntas, se amplía con nuevas voces. Y el nombre de Josefa Ortiz Téllez Girón, dicho por una mujer presidenta, es más que un símbolo: es una declaración de que las mujeres no son apéndices, sino autoras de la historia.
Josefa, Su historia
La historia de Josefa Ortiz de Domínguez —registrada como María Josefa Crescencia Ortiz Téllez-Girón— nació el 8 de septiembre de 1768, mejor conocida como la Corregidora de Querétaro fue una patriota y heroína de la Independencia. Huérfana desde muy joven, queda al cargo de su hermana María Sotero Ortiz, quien, al no contar con los recursos suficientes, pidió dinero prestado para enviar a su hermana al Colegio de San Ignacio de Loyola, también llamado Colegio de las Vizcaínas. Este instituto, sin dejar de ser católico, ofrecía una educación más cercana al laicismo y a las ideas de la ilustración fundamentadas en lo científico, manteniéndose fuera del dominio clerical y sus preceptos.
Durante dos años, Josefa tomó clases de lectura, escritura, música, poesía, doctrina y labores de mano. Estando allí conoció a Miguel Domínguez, benefactor del Patronato, padre de dos hijas con una esposa muy enferma. Asombrado por la inteligencia de Josefa, se convierte en su protector cuando ella tenía 17 años; de su estrecha relación queda embarazada y se retira del colegio. Al quedar viudo, se casa con ella, de su matrimonio procrean doce hijos, y cría además a las dos hijas de Miguel Domínguez. En 1802 lo nombran Corregidor de Querétaro, la familia se muda a esa ciudad.
El Corregidor y Josefa gozaron del respeto y la estima por su buena administración y por la obras caritativas y asistenciales que ella realizaba en favor de los pobres, enfermos y reclusas. Organizaba tertulias y reuniones y mediante estas se fue relacionando con personas de ideas independentistas, adoptadas de los movimientos europeos; especialmente de los revolucionarios franceses que enarbolaban los valores de libertad, igualdad, fraternidad y derechos del hombre.
Con firme convicción abraza el movimiento insurgente, el cual, va tomando forma en las reuniones disfrazadas de tertulias literarias que organizaba en su casa. de las que participaban Miguel Hidalgo y Costilla, cura de Dolores, Ignacio Allende y Juan Aldama, entre otros, quienes pensaron aprovechar la invasión francesa a España para plantear la independencia de la Nueva España en octubre de 1810.
Sin embargo, el 13 de septiembre de 1810 la conspiración fue traicionada e informaron al Corregidor Miguel Domínguez para que, en su calidad de autoridad regional, actuara contra dicha amenaza. Aunque él no participaba en la conspiración, conocía la contribución de su esposa, por lo que opta en encerrarla para alejarla del peligro.
Ella se las ingenia para enviar un mensaje a Ignacio Allende dándole aviso sobre el riesgo de haber sido descubiertos. El mensajero, al no encontrar al capitán Allende, se dirige a Dolores y pone sobre aviso al cura Miguel Hidalgo, así fue como se decidió que el levantamiento planeado para octubre se adelantara a la madrugada del 16 de septiembre, iniciando así un proceso de emancipación largo y doloroso que solo alcanzaría la Independencia hasta 1821
Josefa Ortiz de Domínguez sufrió años de encierro en conventos de Querétaro y de la Ciudad de México. También su esposo estuvo cautivo en el convento de la Santa Cruz, ella en el de Santa Clara. El Corregidor fue liberado gracias a la presión del pueblo al que tanto había beneficiado. Josefa, estaba embarazada y fue liberada para dar a luz.
Continuó siendo informante de los independentistas y de nuevo fue apresada en 1813 y llevada a la Ciudad de México, fue recluida en el convento de Santa Teresa la Antigua. Su esposo dimitió a su cargo para defenderla, pues fue acusada de sedición, conducta escandalosa, seductiva y perniciosa; los espías de Calleja la acusaron de seguir apoyando moral y económicamente a la causa insurgente, ahora a las tropas de José María Morelos. Su esposo no logra su liberación y, en 1816 fue condenada a pasar cuatro años de cautiverio en el convento de Santa Catalina de Sena.
El nuevo virrey Juan Ruiz de Apodaca propuso el indulto como forma de pacificación. En junio de 1817 se liberó a La Corregidora, pese a no haber aceptado el indulto, y fue vivir en prisión domiciliaria en su casa de la calle del Indio Triste en la Ciudad de México. Estaba por cumplir 49 años. Durante el periodo de 1813 a 1820 los Domínguez fueron separados por el encierro de Josefa, por la distancia del trabajo de Miguel y por la vigilancia virreinal, pero se mantuvieron expectantes por la independencia.
Para 1821 se proclama la Independencia, Josefa organizaba reuniones a las que acudían las mentes liberales de la época agrupadas en las logias masónicas, esta vez los conspiradores eran los republicanos, quienes tenían un nuevo motivo: combatir la nueva tiranía impuesta por Iturbide al declararse 1822, emperador de México, del cual abdica en marzo de 1823.
En 1824 un Congreso General Constituyente redactó la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos, que reemplazó oficialmente a la monarquía por una república representativa y federal. La vida de Josefa Ortiz de Domínguez fue una lucha constante al enfrentar encierros, el poder imperial y el presidencial. Murió antes que su esposo, el 2 de marzo de 1829 en la Ciudad de México, fue sepultada en el Convento de Santa Catarina y después exhumada para ser trasladada a la ciudad de Querétaro, junto a su esposo, Miguel Domínguez. Su legado es actual: la lucha por la justicia, la soberanía y la igualdad. Fuente CECAN Digital