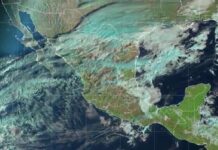Jorge Volpi
Un trozo de tela de unos pocos centímetros cuadrados adherida a unas ligas o listones. Una prenda barata, sencilla de manufacturar, fácil de poner. Su origen se remonta a tiempos inmemoriales y, al menos desde el siglo XVII, forma parte de nuestra iconografía. Sabemos que en esa época los primitivos tapabocas se rociaban con yerbas, flores y emplastos para disimular el olor a podredumbre. Desde entonces se incorporó como parte del arsenal diario de médicos y cirujanos, los más expuestos -entonces como ahora- a los contagios.
Una de las imágenes que asocio indeleblemente con mi padre, orgulloso cirujano de la UNAM y del ISSSTE -pese a las eternas carencias, confiaba en la salud pública y se resistió a tener una consulta privada-, es la de su rostro disimulado por esa delicada tela verde y azul cuando lo visitábamos en su hospital, y una generosa dotación de tapabocas -así los llamaba él, no cubrebocas o barbijos, como en Sudamérica- siempre estuvo a nuestra disposición en nuestra casa. Mi hermano y yo jugábamos con ellos, imitando una carrera que él anhelaba para nosotros y a la larga ninguno seguiría.
No deja de resultar sorprendente cómo esta accesible herramienta, que, como han demostrado no solo un amplio cúmulo de estudios recientes, sino la larga historia de la prenda, sin duda contribuye a frenar la expansión en el aire de las gotas y microgótulas de saliva que podrían acarrear agentes contaminantes -como el siniestro SARS-CoV-2-, se haya convertido en motivo de disputas tan violentas. Una guerra cultural que, digámoslo, no es nueva y ya se había presentado durante la pandemia de gripe española un siglo atrás.
Entonces como ahora, la idea de cubrirse el rostro ha provocado en Occidente tanta incomodidad como miedo. Las máscaras -como se les conoce en inglés- han sido tradicionalmente asociadas con los delincuentes y con todos aquellos que, por una razón u otra, tienen algo que ocultar. Quizás de allí la resistencia de tantos políticos, y en particular de quienes se imaginan como outsiders, a su empleo: es como si Trump o Bolsonaro sintieran que pierden su carisma al esconder nariz y boca, confundiendo -como AMLO- los tapabocas con mordazas.
Igual que los criminales, se cubren el rostro los superhéroes -con la notable excepción de Superman-: un disfraz que garantiza su anonimato. Watchmen, la serie de Damon Lindelof basada en la novela gráfica de culto de Alan Moore y Dave Gibbons -nominada este año a una docena de Emmys-, gira en torno a la confrontación entre las caras cubiertas y descubiertas: de los miembros del Ku Klux Klan a los antiguos y con frecuencia nefastos superhéroes, pasando por la policía, a cuyos agentes se les permite esconder sus rasgos por iniciativa de grupos supremacistas blancos.
En Estados Unidos, Trump no hizo sino exacerbar una guerra cultural presente desde 1917, aunque a la postre se haya visto constreñido a cambiar de opinión: para conservadores y libertarios, la obligación de esconderse tras un trozo de tela es un atentado a la libertad individual que ha costado demandas y juicios e incluso enfrentamientos saldados con la muerte. Desde la ideología opuesta, López Obrador se resiste a llevar tapabocas -excepto en vuelos comerciales- y sobre todo a promoverlo, al grado de descalificar a su secretario de Hacienda por sugerir su uso extendido, acaso para diferenciarse de Calderón durante el H1N1. Imagino que, por esta causa, hasta fechas recientes el doctor López-Gatell ha preferido referirse una y otra vez a sus inconvenientes más que a sus ventajas.
Cuando superamos las 50 mil muertes oficiales -que quizás sean el triple- y con la pandemia en imparable ascenso, una mínima muestra de responsabilidad pública consistiría en que el Presidente y todas las autoridades promuevan de manera clara, permanente, explícita y sin reticencias el uso del tapabocas -acompañado, en su caso, de caretas-: no hacerlo constituye una falta de empatía inadmisible hacia los médicos que a diario lo utilizan y hacia los enfermos, los fallecidos y sus familias.