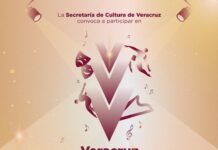*Bibiana Belsasso.
El rancho Izaguirre, en Teuchitlán, Jalisco, era un predio que se convirtió en símbolo del horror del crimen organizado en México. En ese lugar, el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) operaba una especie de “escuelita del terror”, donde reclutaban y sometían a jóvenes, muchos de ellos engañados o secuestrados, para entrenarlos como sicarios.
Las víctimas eran deshumanizadas mediante torturas extremas. Eran obligadas a asesinar, descuartizar, incinerar cuerpos e incluso a comer carne humana, con el fin de quebrar su voluntad y volverlas parte de la estructura criminal.
Este campo de exterminio fue denunciado por madres buscadoras, que mostraron fotografías de ropa, zapatos y pertenencias halladas en ese lugar.
Durante tiempo, las autoridades ignoraron los reportes. Sandra Romandía, en el libro Testigos del horror: la verdad que se quiso ocultar en el rancho Izaguirre, de Editorial Grijalbo, entrevistó a varios testigos que estuvieron en ese lugar y, en una investigación periodística, narra los horrores que se hicieron ahí. Lamentablemente, no es el único campo de exterminio que existe en México.
Bibiana Belsasso (BB): Este rancho, localizado en Jalisco, fue identificado como un sitio donde el Cártel Jalisco Nueva Generación adiestraba jóvenes para convertirlos en sicarios, en un proceso marcado por tortura, sometimiento y prácticas inhumanas. Me gustaría empezar preguntándote: ¿cuál fue tu primer punto de contacto con esta terrible historia?
Sandra Romandía (SR): Como muchos, lo primero que vi fueron las fotografías del rancho Izaguirre. Imágenes impactantes de ropa y zapatos abandonados, pertenecientes a quienes habían pasado por ese lugar. Desde entonces se habló de dos hipótesis: jóvenes reclutados de forma forzada y desaparecidos, o muchachos que habían sido adiestrados para servir al CJNG.
Esas fotos dieron la vuelta al mundo, no sólo a México. Y para mí surgió una pregunta inevitable: si esto existe, ¿qué más hay detrás? ¿Cuántos ranchos como éste operan en el país? Y, sobre todo, ¿qué sistema permitió que esto ocurriera sin que nadie lo detuviera?
BB: Había denuncias previas sobre este rancho y las autoridades no hicieron nada. Finalmente, fueron las madres buscadoras quienes lograron visibilizarlo.
SR: Así es. Quienes hicieron pública la existencia del rancho fueron las Guerreras Buscadoras de Jalisco en marzo. Ellas sacaron a la luz las primeras imágenes. Pero antes ya había otros grupos que habían encontrado indicios de lo que ocurría allí y lo denunciaron a la fiscalía. La respuesta fue nula. En mi libro narro cómo esas denuncias quedaron en el aire, cómo las autoridades minimizaron la información. Literalmente les dijeron: “Ustedes déjenlo, luego vemos”. Y ese desdén permitió que, durante más tiempo, se consumara lo que hoy sabemos: un destino atroz para decenas, quizá cientos o miles de víctimas.
BB: Lo más estremecedor de tu libro son los testimonios inéditos de sobrevivientes. ¿Cómo lograste tener acceso a esas voces?
SR: Fue muy difícil. Las víctimas estaban marcadas por el miedo, no sólo por lo que vivieron, sino porque muchas pasaron de ser víctimas a victimarios. Ése es uno de los aspectos más oscuros que descubrí: los obligaban a delinquir, a torturar, a matar, incluso a descuartizar y a comer carne humana. Por eso sus testimonios son tan delicados: temían no sólo represalias, sino también terminar en prisión. Lo que narran es brutal: la vida cotidiana en el rancho, el sometimiento, el hambre, la violencia extrema, la complicidad de autoridades locales. Cuentan cómo los obligaban a presenciar secuestros de mujeres y niños, y cómo los mismos policías solapaban o protegían a los jefes criminales.
BB: Estamos hablando de un mecanismo de deshumanización. Jóvenes cooptados, engañados, que terminaban convertidos en criminales a la fuerza.
SR: Exactamente. Es una historia de terror que muestra los límites de la crueldad humana. Y más doloroso aún, ocurrió a la vista de un sistema que lo permitió. No hubo reacción oportuna de las autoridades para detener el reclutamiento forzado ni el exterminio. Y hay indicios de que este modelo sigue activo en Jalisco y en otros estados.
BB: La llamaron “la escuelita del terror”. ¿Qué sentiste al estar allí?
SR: Desde que entré, se percibía la energía de la muerte. Lo más indignante fue constatar el desdén de las autoridades. Cuando llegaron los medios, el lugar estaba en total desorden. No se respetaron protocolos forenses; las pruebas se dejaron al aire. Había objetos ensangrentados, abandonados, como si lo hubieran hecho a propósito para impedir una investigación seria. Las madres buscadoras me mostraron una olla con restos de sangre que los peritos habían dejado tirada.
¿Cómo es posible algo así? Fue entonces cuando decidí que estas historias tenían que contarse.
BB: Además de esa olla, ¿qué otras pruebas no resguardadas vieron?
SR: Un ejemplo claro: mientras caminábamos por el galerón donde se halló la ropa, un buscador removió un poco de tierra y encontró una mochila enterrada. Eso te habla de la negligencia —o complicidad— de las autoridades.
Si cualquiera que entraba podía encontrar pertenencias de las víctimas, ¿cómo es que los peritos no lo hicieron? Esa violación a los protocolos fue una de las razones por las que decidí documentar todo en este libro.
BB: En el libro narras la historia de María, una sobreviviente. ¿Qué te contó ella?
SR: María logró escapar casi por azar, durante un operativo donde hubo balazos. Ella estaba encadenada, como muchos otros. Relata que a los prisioneros les llamaban “elotes” cuando los enterraban o incineraban. Describe cómo a veces les daban de comer alimentos normales y otras veces no sabían qué era lo que les servían. Les prohibían mirar hacia las puertas o hacia el cielo, para impedirles siquiera soñar con escapar.
En algunas ocasiones, los criminales cubrían el rancho con lonas cuando escuchaban helicópteros. Eso le hizo pensar que sí hubo intentos de operativos, pero nunca fructificaron. María recuerda cadenas, gritos, maltratos y cómo separaban a los reclutados forzosos —como ella— de quienes entraban por voluntad propia. A los forzados los trataban peor y rara vez les daban un arma: sólo servían como mano de obra esclavizada.
BB: Lo terrible es que el tema se ha desdibujado. Ya casi no se habla del rancho.
SR: Sí, es tristísimo. Cuando se descubrió, pensamos que era un parteaguas. Pero pronto todo quedó en silencio. La Fiscalía General de a República (FGR) nunca profundizó, y lo poco que se ha dicho en conferencias oficiales está lleno de contradicciones. Es evidente la intención de apagar el tema. Pero si no enfrentamos esta realidad, estamos condenados a repetirla.
BB: Y no es el único rancho de exterminio.
SR: No. En el libro hablo de varios sitios similares encontrados en Jalisco, pero también en Tamaulipas, Michoacán, Guerrero y Sinaloa.
En todos se repite el mismo patrón: lugares con infraestructura, algunos detenidos, hallazgos parciales… y después, silencio. Estamos ante un sistema criminal que funciona como una ruta de reclutamiento, adoctrinamiento y exterminio.
BB: Sandra, ¿por qué escribir este libro?
SR: No debemos permitir que estas historias se olviden. Mi libro no es una lectura fácil: contiene testimonios durísimos, escenas que impactan psicológicamente. Pero son necesarias. Necesitamos mirar de frente esta realidad, por dolorosa que sea, para exigir como sociedad que pare esta era de horror en México.