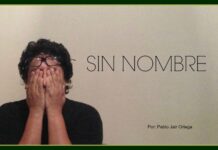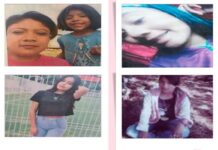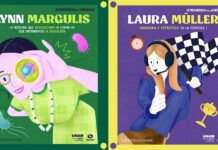*
/ Dinorah Arceta /
Cada 25 de julio, en el Día Internacional de la Mujer Afrolatina, Afrocaribeña y de la Diáspora, se conmemora la lucha de millones de mujeres racializadas en América Latina. Más allá de una fecha simbólica, este día representa una oportunidad urgente para visibilizar la violencia estructural e interseccional que enfrentan las mujeres afrodescendientes en movilidad, quienes sufren una doble o incluso triple discriminación por ser mujeres, migrantes y racializadas.
En México, esta realidad sigue siendo profundamente invisibilizada. De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Discriminación (ENADIS) 2022, el 30% de las mujeres migrantes de 15 años o más reportó haber sufrido discriminación en el último año. De ese total, el 15.4% la atribuyó al color de su piel y el 4.7% a su identidad indígena o afrodescendiente. Detrás de estas cifras hay historias de exclusión, violencia y negación de derechos que afectan el presente y futuro de miles de mujeres.
Estudios del ACNUR han documentado cómo las mujeres afrodescendientes provenientes de Haití, Cuba, Honduras o Venezuela enfrentan violencias basadas en género que son múltiples, continuas e imbricadas: desde la normalización de la violencia sexual y la hipersexualización de sus cuerpos, hasta las barreras idiomáticas que las excluyen del acceso a salud, justicia y empleo. En particular, un diagnóstico de Racismo MX señala que las mujeres haitianas dominan menos el español que los hombres, lo que limita su autonomía y las obliga a depender de sus parejas, quienes suelen asumir el rol de voceros familiares. Además, ellas enfrentan mayores obstáculos para obtener ingresos estables, más problemas de salud y menor acceso a atención médica, aunque la busquen con más frecuencia.
Estas condiciones se agravan con prácticas discriminatorias institucionalizadas. Un ejemplo emblemático es el incumplimiento del amparo en revisión 275/2019, en el cual la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inconstitucional el perfilamiento racial y de género en revisiones migratorias. No obstante, estas prácticas persisten: mujeres migrantes siguen expuestas a violencia durante operativos realizados por el Instituto Nacional de Migración (INM) en conjunto con la Guardia Nacional. Además, organizaciones han documentado una política sistemática de rechazo a personas extranjeras en aeropuertos, donde entre 2017 y 2024 se han registrado más de 440 mil casos, muchos de ellos basados en estereotipos raciales. Varias de las personas afectadas han sido mujeres afrodescendientes defensoras de derechos humanos, detenidas arbitrariamente, incomunicadas y tratadas como amenazas.
En este contexto, el proceso de consulta para la creación del Programa Nacional para la Igualdad y No Discriminación (PRONAIND) representa una oportunidad crucial para que el Estado mexicano actúe con decisión. El PRONAIND es la única política pública a nivel federal diseñada específicamente para combatir la discriminación y promover la igualdad, por lo que debe ser un instrumento eficaz para atender las desigualdades estructurales que enfrentan distintos grupos históricamente marginados.
Desde el Instituto para las Mujeres en la Migración (IMUMI) hemos presentado una serie de propuestas llamadas 11 ejes para una nueva política migratoria y de asilo con el objetivo de asegurar que este nuevo programa incorpore una perspectiva interseccional, con un enfoque claro en las experiencias de mujeres racializadas y afrodescendientes en movilidad. El PRONAIND debe incluir acciones específicas para eliminar la discriminación que enfrentan, detallando medidas concretas para remover los múltiples obstáculos que les impiden el ejercicio pleno de sus derechos.
Entre las medidas prioritarias que proponemos se encuentran: eliminar políticas migratorias que, aunque presentadas como neutrales, perpetúan en la práctica patrones discriminatorios; derogar los artículos 97 y 98 de la Ley de Migración que permiten el perfilamiento racial en revisiones migratorias; y reformular las narrativas oficiales sobre la migración irregular que reproducen estereotipos racistas, sexistas y xenófobos. También es indispensable garantizar vías seguras y regulares de migración, eliminar trabas legales que impiden a mujeres jóvenes migrar con autonomía, y exigir al INM la elaboración y difusión de protocolos claros en aeropuertos sobre los derechos de las personas extranjeras, incluyendo el derecho a solicitar y recibir asilo.
Asimismo, hacemos un llamado al Consejo Nacional Para Prevenir la Discriminación (CONAPRED) para implementar acciones efectivas contra el racismo y los discursos de odio hacia personas en situación de movilidad. Es fundamental fomentar espacios de diálogo intercultural con las comunidades de acogida, fortalecer la infraestructura de alojamiento digno para personas migrantes y promover una narrativa sobre movilidad humana centrada en los derechos humanos, basada en evidencia, que reconozca la contribución social, cultural y económica de quienes migran.
La violencia interseccional que enfrentan las mujeres afrodescendientes migrantes no es una simple acumulación de exclusiones, sino un sistema estructurado de negación. Reconocerlo, documentarlo y transformarlo es una responsabilidad ética, legal y política del Estado mexicano. El momento de actuar es ahora.
*Coordinadora de incidencia, Instituto para las Mujeres en la Migración, AC (IMUMI).