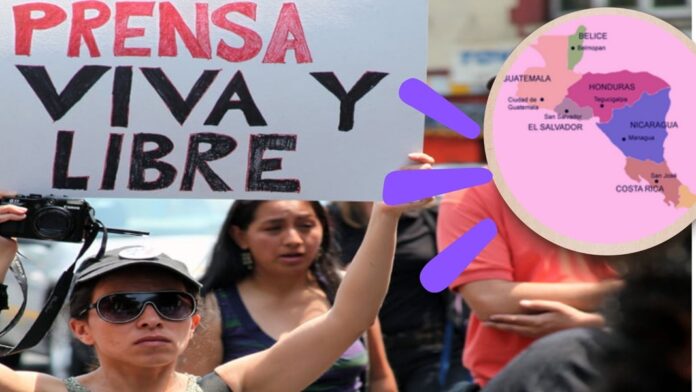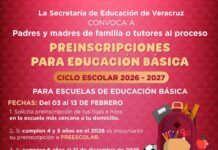*
/ Escrito por Paola Piña /
23.07.2025 /cimacNoticias.com/ Ciudad de México.– Violencia sexual, psicológica, amenazas de muerte e intimidación han orillado a decenas de mujeres periodistas centroamericanas al desplazamiento forzado, como única vía para salvaguardar su integridad y la de sus familias, así lo confirma el informe La mochila invisible: desafíos y resiliencia de periodistas centroamericanas en el exilio, quien expone 13 testimonios de nicaraguenses, hondureñas, guatemaltecas y salvadoreñas, quienes relatan los desafíos que implica vivir el exilio ante la nula protección por parte del Estado.
Ser mujer y periodista en territorio centroamericano implica enfrentar un doble riesgo y discriminación: por ser mujeres y por ser periodistas. De acuerdo con una coalición de organizaciones de promoción y defensa de la libertad de expresión, las agresiones contra mujeres periodistas constituyen el 20% del total registrado durante el primer semestre de 2024, en territorios centroamericanos.
Esta situación responde a un exilio masivo documentado en El Salvador, Cimacnoticias reportó el pasado 18 de julio de este 2025 que tras 25 años de operaciones, Cristosal, una de las principales organizaciones dedicadas a denunciar la corrupción y las violaciones a los derechos humanos en ese país anunció la suspensión de sus labores y el abandono de su territorio, ante la creciente criminalización contra defensoras de derechos bajo el régimen del gobierno de Nayib Bukele, señalado por diversas organizaciones de silenciar sistemáticamente a quienes critican su régimen y además exigen la liberación de la defensora Ruth López.
Uno de los casos más representativos de esta represión es el de Ruth López, directora anticorrupción de Cristosal, detenida el 18 de mayo por presunto enriquecimiento ilícito. Tanto ella como la organización han negado las acusaciones, denunciando que se trata de una venganza política debido a sus investigaciones y a su voz crítica frente a un gobierno que presume un aparente progreso.
Cabe señalar que desde su llegada al poder en 2019, Bukele comenzó a sentar las bases de un gobierno autoritario, que se consolidó en 2022 con la implementación del estado de excepción bajo el argumento de combatir a las pandillas. Sin embargo, esta medida provocó un recrudecimiento de violaciones a derechos humanos y casos de tortura por parte del Estado, denunciados por defensoras y periodistas, quienes han sido amenazadas, obligadas al exilio o incluso criminalizadas. De acuerdo con la Organización Mundial Contra la Tortura, al menos 34 personas defensoras de derechos humanos permanecen encarceladas en el país.
Para silenciar las voces críticas de las mujeres se utilizan agresiones diferenciadas como discursos misóginos centrados en menospreciar su apariencia física, su sexualidad y su rol de madres, aspectos que no suceden contra sus colegas hombres. Además, la violencia sexual se presenta como un arma recurrente de represión, utilizada para causar daño, lo cual deja secuelas irreparables.
Ante esta situación, las mujeres periodistas se ven obligadas a huir frente a este contexto que las pone en total peligro, no obstante, a su llegada al territorio receptor, se encuentran con nuevos retos.
Un primer obstáculo que enfrentan las mujeres periodistas exiliadas es la regularización de su situación migratoria, pues de ello depende su estabilidad económica, su integración sociocultural en el país de destino, su salud física y mental y la posibilidad de seguir ejerciendo su profesión, según coinciden los testimonios de las trece periodistas nicaragüenses, salvadoreñas, guatemaltecas y hondureñas.
De acuerdo con los estándares internacionales sobre el refugio, las mujeres periodistas obligadas a salir de sus países por el ejercicio de su profesión tienen derecho a la protección internacional. Sin embargo, en la práctica se enfrentan a las políticas migratorias que establece cada país de forma discrecional.
La solicitud de asilo no es una opción sencilla para las periodistas, ya que, en un principio, implica no poder regresar a su país de origen en el corto plazo, lo cual puede aumentar las secuelas emocionales del desarraigo. Sin embargo, lo más complejo radica en adentrarse en un proceso burocrático que generalmente es tedioso y caro.
“Formalicé la solicitud de asilo en Estados Unidos en septiembre de 2022, pero mi proceso avanza a paso de tortuga, pues el equipo de abogados que contraté me está cobrando 15 mil dólares. Volví a tocar puertas con otras organizaciones, buscando apoyo económico, pero ninguna me respondió”, declaró Claudia, periodista salvadoreña.
Zahar, coordinadora para América Latina y el Caribe del CPJ, señaló que los trámites migratorios son procesos lentos, lo cual coloca a las mujeres periodistas desplazadas en una situación de extrema vulnerabilidad, puesto que, ante la falta de documentación, se limita su ejercicio de derechos básicos y su acceso a servicios básicos tanto para ellas como para sus hijos.
Precariedad económica
La falta de estabilidad económica y de documentos legales en sus países de acogida limita su acceso a sistemas de salud pública, dejándolas en una situación de vulnerabilidad donde la atención médica se convierte en un privilegio más que en un derecho. Algunas no pueden costear consultas privadas ni tratamientos específicos, lo que las expone a riesgos de salud no atendidos, especialmente en lo que respecta a controles ginecológicos, acceso a anticoncepción o seguimiento de enfermedades preexistentes.
Una periodista de Nicaragua relató que, durante dos años de resguardo dentro de su país debido a la persecución que sufrió por su labor, no pudo acceder a atención médica a pesar de tener derecho a ella. “Si vos estás en una casa de seguridad y estás tratando de pasar desapercibida, no puedes ir a un hospital a pasar una consulta porque queda un registro y una tiene el temor de que avisen a la policía”, explicó.
Tras salir de su país de origen y llegar a Costa Rica como periodista exiliada, la situación no mejoró, puesto que los precios de las consultas eran sumamente altos. Incluso declara que el poder costear una cita ginecológica se volvió impensable, ya que los precios se duplicaban o hasta triplicaban en comparación con Nicaragua.
El acceso a la salud y a otros servicios básicos se vuelve inaccesible debido a la precariedad económica a la que se enfrentan ante la falta de empleo tras su llegada a un país desconocido. Se ven obligadas a insertarse en cualquier tipo de trabajo, lo que las aleja de su carrera. Además, el desafío no radica únicamente en encontrar empleo, sino en conseguirlo en condiciones dignas. En ocasiones, el trabajo autónomo es la única alternativa existente, donde la inestabilidad financiera es un hecho constante.
Además, las restricciones migratorias impiden a las mujeres obtener permisos de trabajo, lo que las obliga a buscar alternativas en el sector informal. Una periodista declaró que se vio obligada a la venta de pasteles para sobrevivir, además de cuidar niñas y niños. No obstante, al no tener ningún empleo fijo, cada mes surge la ansiedad, el miedo y la incertidumbre de no saber si podrá pagar la manutención del hogar.
Ejercer el periodismo desde el exilio
Algunos testimonios argumentaron que se vuelve complejo ejercer su profesión dentro del exilio, debido a que tienen que recuperar y reconstruir las relaciones que se requieren para la profesión, es decir, tienen que empezar desde cero. El desplazamiento forzado acarrea el debilitamiento o la pérdida total de las relaciones con las fuentes de información en los países de origen, de modo que registrar, verificar y difundir hechos noticiosos a distancia no es una tarea sencilla.
Cabe resaltar que a las periodistas les cuesta más obtener reconocimiento público que a sus colegas hombres, de modo que la reconstrucción de su identidad profesional supondrá un reto todavía mayor. Lucía Lagunes Huerta, directora de Comunicación e Información de la Mujer (CIMAC), subraya que muchas periodistas se enfrentan a la desestimación de sus capacidades intelectuales, además de ser catalogadas por sus agresores como “personas peligrosas”.
Asimismo, ante el nulo conocimiento de cómo funciona la agenda del país receptor, requieren por largos plazos comprender integralmente el funcionamiento de las instituciones y el desempeño de los actores políticos, económicos, sociales y culturales en los países de destino. Sumado a ello, si el país es de habla no hispana, la falta de dominio del idioma podría representar una barrera innegable para una comunicación eficaz.
Aunado a esto, hay periodistas que colocan resistencia a ello, por lo que han recurrido al trabajo independiente ofreciendo sus servicios a clientes o empresas sin estar vinculadas a estas. Un ejemplo de ello es Patricia, quien ha recurrido a esta opción, ahora vende sus notas informativas de migrantes guatemaltecos dentro del territorio estadounidense.
En esa misma línea, Diana, quien corre riesgo de encarcelamiento en El Salvador, ha aprovechado su situación para conseguir en el exterior fuentes de financiamiento que le permitan mantener y consolidar el medio feminista que fundó. Se ha propuesto ampliar la cobertura informativa a asuntos de interés en otros países de Centroamérica y México.
Viabilizar lo oculto
Dentro de los testimonios recopilados, las periodistas coincidieron en que falta darle mayor foco a esta situación de violencia que están enfrentando tanto dentro de su territorio como por fuera, pues existe un total desconocimiento de esta crisis de derechos, lo que impide que sean vistas y escuchadas con atención y empatía.
Ante esta situación, las salvadoreñas Claudia, Julieta y Diana han buscado, como modo estratégico de resistir y persistir en el ejercicio del periodismo, visibilizar su situación desde el exilio mediante su incorporación activa en acciones colectivas para poner de manifiesto el éxodo.
“Ni dentro ni fuera de El Salvador se habla lo suficiente sobre las implicaciones de la violencia de género y de por qué hay que incluir un componente de género en la resolución de este tipo de problemas”, afirma una de ellas. “Lo primero que hay que hacer es crear espacios para tomar conciencia de las fuentes de discriminación”, agregó.
Asimismo, otra forma de resistir ante el desplazamiento forzado que genera el debilitamiento del ejercicio de su profesión es mediante el apoyo colectivo entre el mismo gremio u organizaciones feministas. Periodistas como Casey Flores, de Nicaragua, se han resguardado en la red de PCIN para desarrollar proyectos periodísticos colaborativos y continuar ejerciendo la profesión. “Entonces, hay algo de luz”, expresa.
“Estas redes de solidaridad no solamente son gremiales, sino también hay que acercarlas con las mujeres feministas. La sororidad no se decreta, se teje”, declaró Lucía Lagunes Huerta, directora de CIMAC