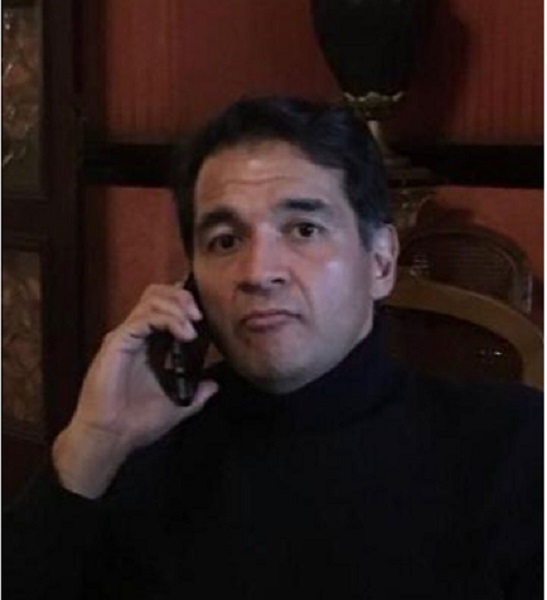- Por Aline Van Dyck
12.05.2025 México.- En las últimas semanas, el tema de la sumisión química ha tomado fuerza en la conversación pública, a raíz de reportes de quienes que han sufrido “piquetes” en el transporte público de la Ciudad de México, manifestando mareos y confusión. A este fenómeno se le ha comenzado a dar visibilidad en medios y redes sociales, pero debemos ser claras: esto no es nuevo.
El término “sumisión química” fue acuñado en 1982 en francés (soumission chimique) para describir todo tipo de agresión realizada mediante la administración de sustancias psicoactivas a una persona sin su conocimiento ni consentimiento, con el fin de disminuir su grado de conciencia. Esta definición se encuentra documentada en varios estudios criminológicos y forenses, como el artículo de Fernández Piedra, Gallego Granero y Hontoria Zaidi (2023), donde se analiza este fenómeno y su representación en los medios de comunicación españoles.
Los llamados “piquetes” —como se les conoce en redes sociales a las agresiones con jeringas o agujas en espacios públicos, principalmente transporte— han dejado más preguntas que respuestas. Lo que algunos medios presentan como una “nueva modalidad delictiva”, es en realidad una práctica de violencia de género y criminalidad que lleva años normalizándose, especialmente en contra de las mujeres.
De acuerdo con datos oficiales de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, entre marzo y abril de 2025 se registraron nueve denuncias formales de personas agredidas con pinchazos, siete de ellas mujeres (FGJCDMX, 2025). Sin embargo, informes más recientes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana indican que ya se han recibido al menos 20 denuncias, de las cuales dos han dado positivo a sustancias tóxicas (Reyes Padrón, J., 2025). La mayoría de las víctimas reporta que el ataque ocurrió en espacios públicos concurridos, como el Metro o el Metrobús.
La falta de una base de datos unificada, falta de protocolos de actuación legal y la minimización institucional del problema contribuyen a que muchos de estos hechos ni siquiera se registren formalmente.
La realidad es que este tipo de agresiones no son nuevas. Desde 2022, se han documentado casos en medios periodísticos y redes sociales donde las víctimas mujeres fueron atacadas con sustancias químicas para ser robadas, agredidas sexualmente o privadas de su libertad, como es el caso de Sofía Morales, de 17 años, quien fue sedada y perdió la vida, cuando festejaba su graduación de la preparatoria (Belsasso, B. 2022), o el de la amiga de Marcela C., quien fue inyectada con benzodiacepina mientras viajaba en un microbús por Periférico Sur de la Ciudad de México (Vidal, M. 2022), casos que muestran un patrón alarmante que, hasta ahora, ha sido minimizado o invisibilizado.
Un testimonio más es el de Brenda, una mujer de 33 años que el 26 de noviembre de 2024 fue inyectada con un somnífero al intentar ingresar a la estación Indios Verdes del Metro. Tras sentir un pellizco en el brazo, comenzó a marearse y buscó ayuda, pero no encontró a ningún policía. Una usuaria del Mexibús la asistió hasta que pudo reunirse con sus padres en la estación Las Flores. En el hospital, los exámenes confirmaron la presencia de un somnífero en su organismo. A pesar de presentar una denuncia, las grabaciones de seguridad del Metro, que solo se conservan por 24 horas, ya no estaban disponibles, lo que impidió avanzar en la investigación (Redacción, 2024).
Un caso estremecedor fue el de una mujer que, tras ser inyectada en un transporte público de la CDMX, fue encontrada inconsciente al día siguiente en el Estado de México, en una bañera, desorientada y vulnerable (N+, 2025). El cruce entre entidades federativas refuerza el riesgo potencialmente fatal de estas agresiones. Un hecho que pudo haber terminado en tragedia. Situaciones como esta exponen el riesgo que implica no tomar en serio este tipo de violencia.
Pese a la gravedad, la atención mediática y social sobre el fenómeno parece haberse intensificado solo después de que un hombre viralizara imágenes de su brazo con un moretón producto de una inyección. El término “piquete” se popularizó precisamente en redes sociales a partir de marzo de 2025.
Esta diferencia en la atención pública refleja una constante: históricamente, cuando las víctimas son mujeres, sus denuncias son minimizadas o desestimadas. ¿Dónde quedó la voz de las mujeres que, durante años, alertaron de estos peligros sin ser escuchadas?
¿Por qué, entonces, no se había dado la misma atención mediática cuando las principales afectadas eran mujeres? Resulta llamativo que la viralización reciente surgiera a partir del testimonio de un hombre, mientras que los casos femeninos, mucho más numerosos, llevaban tiempo siendo ignorados o minimizados. Una muestra más de cómo la violencia contra las mujeres sigue siendo sistemáticamente invisibilizada y normalizada.
Nada nuevo. Desde la década de 1990, la atención mediática y la preocupación pública se enfocaron en los casos de las llamadas “goteras” en la Ciudad de México: un grupo delictivo de mujeres que atacaban casi exclusivamente a hombres para robarlos mediante sumisión química en bares, usando sustancias como gotas oftálmicas, mezcladas con alcohol (Excélsior, 2021).
La sumisión química también afectaba (y afecta) gravemente a las mujeres. Ya en esos años, eran drogadas sin su consentimiento para ser víctimas de delitos graves como violaciones, feminicidios y trata. Estos casos, con víctimas mujeres, se investigaron en categorías de delitos de violencia sexual, agresión o trata de personas, no bajo el mote de “goteras” propiamente dicho. Aunque el fenómeno se asoció luego a grandes redes de trata, en ese periodo inicial los atacantes aprovecharon la baja visibilidad del delito para agredir sin ser detectados, quedando invisibilizado por la falta de protocolos específicos y el bajo índice de denuncias.
Aunque estos delitos existían y afectaban mayoritariamente a mujeres, los medios de comunicación y la respuesta institucional priorizaron los casos que involucraban a hombres, reproduciendo un patrón de invisibilización de la violencia de género. Uno de los casos más conocidos vinculados a este modus operandi fue el asesinato de los mini luchadores “Espectrito Jr.” y “La Parkita” en 2009, tras ser sedados y asaltados en un hotel de la Ciudad de México (Excélsior, 2021).
Esta historia muestra que las prácticas de sumisión química han persistido y evolucionado durante décadas, adaptándose a nuevos escenarios como las aplicaciones de citas y los espacios públicos, pero siguen teniendo un impacto particularmente grave en la vida y seguridad de las mujeres, quienes enfrentan no solo el daño físico inmediato, sino también el estigma, la falta de protección y el abandono institucional.
Hoy la historia se repite: las agresiones a mujeres en el transporte público, centros de ocio e incluso en sus hogares han sido desestimadas hasta que los hombres comenzaron a ser afectados. La violencia de género, como en tantos otros ámbitos, sigue mostrando su rostro más cruel: se normaliza, se minimiza y se ignora cuando las víctimas son mujeres. Históricamente son las mujeres quienes han sido más vulneradas y, paradójicamente, menos escuchadas.
Además, el rezago legislativo agrava la problemática. Aunque algunos estados como Ciudad de México, Estado de México, Puebla y Veracruz han comenzado a tipificar delitos relacionados con la sumisión química, a nivel federal sigue sin existir una ley específica que atienda esta modalidad de violencia (Piñón Rivera, L. (2025). Esto no solo impide sancionar adecuadamente a los agresores, sino que perpetúa la idea de que estos ataques son “incidentes aislados” o “robos oportunistas”, desvirtuando su verdadera naturaleza como violencia de género, provocando que recaiga la responsabilidad del cuidado en la víctima.
Inspiradas en testimonios como el de Giséle Pelicot, víctima de sumisión química, promovemos campañas como #NoMeDuermas para recordar que la vergüenza debe cambiar de lado y que no se debe tolerar ni un ataque más (Borges, M. (2024). Denunciar es un acto de valentía que puede salvar vidas y abrir la puerta a cambios legislativos y sociales de fondo.
Nombrar el problema es el primer paso para erradicarlo. No podemos permitir que se siga maquillando esta violencia de género como una “moda delictiva”. La sumisión química no es una novedad. Es una forma brutal de violencia que exige atención urgente. Escuchar a las víctimas, legislar de manera efectiva y actuar con perspectiva de género son las únicas vías posibles para garantizar que nuestras calles, transporte y espacios públicos no sigan siendo zonas de riesgo para las mujeres. No más indiferencia.
Referencias
Belsasso, B. (2022, 8 de agosto). Entre pinchazos y sumisión química. La Razón de México. Recuperado de https://www.razon.com.mx/opinion/2022/08/08/entre-pinchazos-y-sumision-quimica/
Borges, M. (2024, 20 de noviembre). La diputada francesa drogada por un senador: “Pensé que me iba a morir”. Artículo 14. Recuperado de https://www.articulo14.es/violencia-contra-las-mujeres/la-diputada-francesa-drogada-por-un-senador-pense-que-me-iba-a-morir-20241120.html
Excélsior. (2021). Así empezó y ha evolucionado el modus operandi de las Goteras. Excélsior. https://www.excelsior.com.mx/comunidad/asi-empezo-y-ha-evolucionado-el-modus-operandi-de-las-goteras/1403371
Fernández Piedra, D., Gallego Granero, E., & Hontoria Zaidi, P. (2023). Sumisión química en mujeres y sus representaciones en medios de comunicación españoles. Cuestiones de comunicación. Recuperado de https://www.scielo.org.mx/pdf/crca/v30n88/2448-8488-crca-30-88-241.pdf.
Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX). (21 de abril de 2025). Fiscalía CDMX y SSC continúan investigación por denuncias de pinchazos en el Metro y Metrobús. Recuperado de: https://www.fgjcdmx.gob.mx/comunicacion/nota/CS2025-155
Reyes Padrón, J. (2025, abril 26). Pinchazos en el Metro: Hay 20 denuncias y dos posibles
casos confirmados, revela la SSC. Récord. Recuperado de https://www.record.com.mx/contra/pinchazos-en-el-metro-hay-20-denuncias-y-dos-posibles-casos-confirmados-revela-la-ssc​:contentReference[oaicite:1]{index=1}
Piñón Rivera, L. (2025, 23 de febrero). La sumisión química: Un delito que exige respuesta legislativa urgente. El Heraldo de México. https://heraldodemexico.com.mx/opinion/2025/2/23/la-sumision-quimica-un-delito-que-exige-respuesta-legislativa-urgente-678373.html
Redacción. (2024, 22 de diciembre). “Sentí que me picaron”: a Brenda le inyectaron un somnífero en el Metro de CDMX. Quinto Poder. Recuperado de https://quinto-poder.mx/alza-la-voz/2024/11/0/senti-que-me-picaron-a-brenda-le-inyectaron-un-somnifero-en-el-metro-de-cdmx-46186.html
N+. (2025, 18 de marzo). Estudiante de la UAM Xochimilco sube al Metrobús, la drogan y despierta en hotel de Edomex. N+. Recuperado de https://www.nmas.com.mx/ciudad-de-mexico/estudiante-uam-xochimilco-fue-drogada-metrobus-las-bombas-despierta-hotel-edomex/
Vidal, M. (2022, 23 de abril). Usuaria alerta por inyección de benzodiazepina que recibió su amiga en microbús de CDMX. Quinto Poder. https://quinto-poder.mx/tendencias/2022/4/23/usuaria-alerta-por-inyeccion-de-benzodiazepina-que-recibio-su-amiga-en-microbus-de-cdmx-11687.html
Semblanza breve de la autora
Aline Gutiérrez Van Dyck es Maestra en el Estudio de las Adicciones con Especialidad en Intervención Psicoterapéutica en Adicciones, formación que complementa su sólida trayectoria clínica y académica. Además, es Licenciada en Psicología, ejerciendo como psicoterapeuta especializada en adicciones y salud mental por más de 15 años.
Como Fundadora y Directora General de Centro Ciprés® Atención a la Salud Mental, lidera programas de intervención individual y grupal para adolescentes y adultos, apoyando también a sus familias en el proceso de recuperación.
Es Socia Fundadora y Presidenta de ALAS Violeta Atención Libre de Adicciones y Salud Mental para Mujeres A.C., asociación sin fines de lucro que impulsa enfoques de género en la prevención y tratamiento de adicciones y en el cuidado de la salud mental de las mujeres.