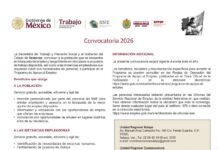*Escrito por Arantza Díaz .
04.02.2025/CimacNoticias.com/ Ciudad de México.- Durante la sesión ante la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, con sede en Costa Rica, se realizaron alegatos finales para juzgar por complicidad y omisión al Estado mexicano, en el caso de Ernestina Ascencio, cuya piedra angular fue la participación de su hija, Martha Ascencio, quien denunció, de primera mano, la violencia institucional y sistémica que ha enfrentado la familia para obtener verdad y justicia.
Este caso es emblemático para México y la región, en especial porque este país ahora tiene una mujer presidenta por primera vez en su historia, quien ha declarado el 2025 «Año de la mujer indígena» y además, ha adoptado un emblema distintivo: «Llegamos todas«, haciendo alusión a todas las mujeres mexicanas, por tanto, este caso pone en jaque a Sheinbaum Pardo, ya que ha dado gran poderío a las fuerzas militares del país, mismos agresores de Ernestina y que dejaron como lección: no a la militarización en labores de seguridad, por el núcleo patriarcal que forma a las fuerzas castrenses.
A Ernestina la violentaron un puñado de militares quienes cometieron tortura sexual en su contra hasta llevarla a la muerte pero la violentó el abandono en que el Estado mexicano mantiene a las comunidades indígenas del país; la violentó el ex presidente Felipe Calderón, quien en ese momento estaba en funciones; también la violentaron la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Procuraduría General de Justicia del Estado de Veracruz (PGJE), quienes afirmaron que su muerte había sido «por una gastritis» y con ello encubrieron al ejército mexicano.
A Ernestina la violentó la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y el exprocurador veracruzano Emeterio López Márquez quienes encubrieron a los soldados agresores; a Ernestina la violentaron las y los peritos del caso quienes sepultaron evidencia, así como la cadena de mando a cargo del caso quienes han dilatado la verdad y justicia para ella y su familia.
Además, este es un caso sistémico de violencia contra las mujeres que aconteció durante el sexenio del ex presidente Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012), mismo periodo en el que su mano derecha, secretario de Seguridad Pública, fue Genaro García Luna.
En 2007, los responsables de la seguridad de las y los mexicanos declararon la Guerra contra el narcotráfico, el cual ha sido descrito como de los más violentos para las mujeres, así lo documentó ONU Mujeres en su informe, La violencia feminicida en México: aproximaciones y tendencias de 2007 al 2012, 12 mil 429 mujeres fueron víctimas de homicidio.
En este informe se detalla que con la llegada de Calderón y la guerra contra el narcotráfico que emprendió los casos de feminicidio se incrementaron sustancialmente en el espacio público y el caso de Ernestina aconteció en este contexto social.
Por tanto, para la familia de Ernestina, como nahuas habitantes de la sierra de Zongolica en Veracruz, llegar a esta audiencia tiene un peso significativo porque trascendieron todas las circunstancias e instancias en México quienes les impidieron alcanzar justicia por 18 años.
La audiencia
La audiencia se gestó luego de que el juez Alberto Borea Odría presentara una excusa para avanzar hacia la resolución en el caso Ernestina Ascencio y otras Vs México, la cual, fue aceptada por la audiencia de la Corte y que fue celebrada el 30 de enero del 2025. Asimismo, este fue el primer caso en donde se aprobó el reglamento de servicio de acompañamiento psicológico para toda persona que declaró en la corte en beneficio de la presunta víctima.
En representación de la Delegación de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, se contó con la participación de Pedro Vaca Villarreal, relator especial por la libertad de expresión; Erik Acuña, coordinador de la secretaría ejecutiva de la CIDH y Giovanni Ferreira abogado de la secretaría ejecutiva de la CIDH. En representación de la presunta víctima, abogó Carmen Herrera y Elvia Duque del Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos, Patricia Torres Sandoval de la Coordinadora Nacional de Mujeres Indígenas y Angelita Baeyens de la Fundación Robert Kennedy Human Rights.
En contraparte, la representación de los Estados Unidos Mexicanos contó con una sólida base legal de diversas Secretarías y 9 representantes, entre los que destacó Víctor Sánchez Colin, embajador de México en Costa Rica; Pablo Rocha, consultor jurídico de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y Jennifer Enríquez, directora general de Derechos Humanos y Democracia de la SRE.
En la audiencia que se postergó a lo largo del día del ayer, se rememoró a Ernestina Ascencio, a través de la voz de su hija, quien fue la primera persona en encontrarla viva tras el ataque y a quien compartió quiénes fueron sus agresores.
Las últimas palabras de Ernestina fueron: «Pinome xoxome»; una manera en la que la población de la sierra Zongolica se refiere a los soldados que significa «los vestidos de verde»; esta versión ha sido sostenida por la familia Ascencio y hoy, se mantiene vigente frente a la Corte Interamericana de los Derechos Humanos.
Es importante señalar que aún no se ha dado a conocer el fallo de la Corte Interamericana, se ha concluido el primer proceso de alegatos orales en donde se expusieron los causales y las peticiones para las medidas de no repetición y reparación del daño, aún se tiene pendiente la entrega de los argumentos escritos a más tardar el próximo 3 de marzo para que la Corte pueda ejercer el fallo según lo denunciado en la audiencia oral y el documento final expedido por el Estado mexicano y la defensoría de Ernestina Ascencio.
Presente durante la primera parte de la audiencia, Martha Ascencio, hija se Ernestina, evidenció, entre otras cosas, la misoginia, vulneración a derechos humanos por parte del Estado mexicano, al no contemplarla en el proceso por ser mujer; así como la falta de acceso a la salud; criminalización del gobierno de Veracruz que amenazó a la familia Ascencio con frenar el caso, pues de no hacerlo, las fuerzas castrenses tomarían represalias en su contra.


Martha Ascencio explicó a cada jueza y juez de la Corte Interamericana, la manera en que el, entonces, gobernador de Veracruz, Fidel Herrera amagó a la familia ignorando por completo sus denuncias y ejerciendo, de manera reiterada, omisiones que se articularon con otros testimonios, como el de Felipe Calderón, la Secretaría de la Defensa Nacional y de la titular del Instituto de las Mujeres; posicionamientos que pretendían enterrar el caso archivándolo y negando, por toda vía, el abuso sexual a manos de militares.
Durante el alegato, se recordó a María del Rocío García Gaytán, quien fuese titular del ahora extinto Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) en aquel entonces y responsable de haber desacreditado el caso apuntando a que Ernestina estaba moribunda y balbuceaba en náhuatl, por lo que «se le quitaba la certeza de lo que dijo [Ernestina]».
«Fue en náhuatl y estaba moribunda, ya no tiene uno fuerza en la voz (…) El presidente tiene información privilegiada», dijo García Gaytán secundando lo mencionado por Calderón.
Asimismo, el equipo de la Delegación de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos denunció frente al tribunal que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) había tenido un papel activo en la revictimización de Ernestina y tergiversación de la verdad, pues, poco después de la muerte de Ascencio, realizó un pronunciamiento público donde reconocía la tortura sexual en contra de la mujer de la tercera edad, esto como producto de una serie de interrogatorios entre los miembros del cuartel.
Sin embargo, sólo un par de días después eliminó toda huella de este hecho y lanzó nuevamente una postura donde negaba los hechos sumándose a la versión federal que apuntaba: Ernestina era una mujer enferma con anemia y problemas gástricos; enfermedades que su hija, Martha Ascencio, negó firmemente durante su intervención.
Otro eje importante durante la audiencia fue la responsabilidad del Estado para no garantizar el acceso a la salud de Ernestina, pues en la sierra los servicios de atención son escasos y no todas las clínicas cuentan con los insumos necesarios para atender emergencias, por ello, Ernestina sólo pudo ser atendida 10 horas después de haber sido encontrada malherida por su hija Martha; la mujer fue atendida finalmente en el hospital de Río Blanco donde se constató la tortura sexual por 2 profesionales.
En la sesión, Martha narró lo difícil que es recibir atención médica en su zona y atajó que debe caminar, por lo menos, una hora y media hacia la clínica más cercana. Asimismo, se expusieron los efectos colaterales que trajo consigo el feminicidio y tortura sexual contra su madre; Martha y las mujeres de su comunidad comenzaron a tener un profundo miedo a los soldados, tanto, que permanecieron encerradas en sus casas por un largo tiempo por temor a encontrarse con uno de ellos.
La primera parte de la argumentación se cerró con la participación del perito mexicano Ernesto Villanueva quien, entre otras cosas, denunció de forma reiterada la obstaculización por parte del Estado para conceder el acceso a la información, así como la pobre preparación del sistema judicial en materia de interseccionalidad; se hizo un repaso sobre la desaparición del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) y las dificultad que representa el garantizar la información, particularmente, en un caso tan complejo como el de Ernestina:
«Esto es un fenómeno sistémico en nuestro país», apuntó Villanueva.
La Comisión determinó que Ernestina fue víctima de violencia sexual lo que constituyó actos de tortura y determinamos que no entregó una atención adecuada, disponible y culturalmente apropiada, por eso, el Estado violó sus derechos a la vida y salud.
En materia de justicia la Comisión estableció que la investigación en el fuero ordinario no se adelantó con la debida diligencia, ello, tomando en cuenta un enfoque interseccional de mujer mayor, indígena y monolingüe. (Erick Acuña, coordinador de la Secretaría Ejecutiva de la CIDH).
Entre tropiezos del Estado
La audiencia pública del Caso Ascencio Rosario y otra vs. México, se dividió en dos episodios clave; el primero, la presentación del asunto y sus respectivos alegatos, posteriormente, la discusión y presentación de argumentos orales entre a representación del Estado, de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos y representantes de la defensoría de la familia Ascencio.
En un primer espacio, Carmen Herrera de la defensoría de la familia exhortó a la Corte a llegar a la conclusión de que el Estado mexicano es responsable de la tortura sexual y el encubrimiento a los miembros del Ejército; responsables de la tortura y abuso sexual cometidos en contra de una mujer adulta mayor e indígena. Herrera atinó a referir que lo que rodea a este caso es producto de una discriminación racial feminicida.
En este andar de la familia por la justicia, Carmen Herrera, en conjunto con Patricia Torres, denunciaron que representantes de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos les realizaron una visita pidiéndoles que dejaran de pedir información y buscar justicia; querían que frenaran todas sus actividades y que aceptaran el carpetazo del caso, sin embargo, las defensoras apuntaron a que fue gracias al trabajo de la prensa y de las y los periodistas lo que permitió no dejar morir al caso y hoy, llegar a la sala de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos.
«En este caso, la multidimensionalidad es evidente; el racismo, el patriarcado, el clasismo. Incluso, hablar de violencia sexual sigue siendo un tabú en muchas comunidades de México porque implica consecuencias sociales y culturales que tienen un efecto en la esfera personal y familiar.
Si agregamos el edadismo, existe un reconocimiento de honorabilidad a las personas mayores en las comunidades, es decir, al atacar a una mujer indígena mayor, también se esta atacando simbólicamente a una figura de honorabilidad que representa un daño psicoemocional para su comunidad y la región de la Sierra de Zongolica. Esto también es sobre la importancia de recuperar el tejido social comunitario» (Patricia Torres)
De manera concreta se exigió:
- Se lleve a cabo una investigación seria e integral; investigación que no puede ser llevada por la Fiscalía de Veracruz, pues ha demostrado opacidad en su actuar
- Debe proveerse toda la ayuda psicoemocional a la familia y víctimas indirectas de la muerte de Ernestina
- Entregar un documento oficial que contenga toda la información del expediente; información clara y concisa en náhuatl para que pueda ser accesible para la familia y la comunidad
- Establecimiento de un Centro de Salud Integral en la Sierra que incluya intérpretes, personal, insumos y medicamentos que garanticen la no repetición
- Medidas de atención diferencial para las mujeres indígenas en todos los niveles de atención, desde local, hasta federal
- Medidas que garanticen el acceso a la salud y justicia garantizando intérpretes y acompañamiento en todo momento
- Medidas para garantizar la legitimación pública en casos graves de violación a los derechos humanos
«Necesitamos responsables individuales»
Los representantes del Estado mexicano arrancaron su defensa apuntando que el gobierno actual de México, que tiene a una mujer presidenta, está seriamente comprometido con los derechos humanos y atajaron que, con el caso de Ernestina Ascencio se habían violado, entre muchos otros, los esquemas que pauta el Belém Do Pará, sin embargo, el reconocimiento de su responsabilidad duró relativamente poco, y consecuentemente, inició la batalla de alegatos para desestimar los argumentos presentados a favor de la familia Ascencio y lograr quitarse de encima, por lo menos, algunos de los señalamientos.
Eso sí, la primera -escasa- victoria llegó cuando el embajador de México en Costa Rica reconoció que el Estado había fallado en garantizar el derecho a la vida, la salud, las garantías judiciales y la integridad personal que debieron ser atendidas con urgencia al momento de los hechos… pero aún así, el Estado sólo era «parcialmente» responsable del hecho y no habían elementos sustanciales para recargarle más culpabilidad como el acceso a la información, el encubrimiento del Ejército o la falta de responsables individuales con nombre y apellido (este último argumento, terminaría por desencajar a los representantes de la Comisión Interamericana, particularmente a Pedro Vaca y Erick Acuña, quienes expusieron que era «lamentable» que algo así pronunciara en la Corte).
Pablo Rocha, representante del Estado atajó que no era su intención minimizar la seriedad del caso, pero que sí pretendía guiar a la Corte, pues uno de los señalamientos principales de la discusión fue la falta de información y la manera en que la familia nunca tuvo acceso a la carpeta de investigación en náhuatl, además, de que cada vez que las organizaciones civiles defensoras exigían los datos, estos eran entregados entre manchones, borrones y tinta corrida que hacían imposible leer, si quiera, una página completa.

Rocha dijo que no era responsabilidad del Estado que la defensa, ni la familia hayan agotado los recursos suficientes para acceder a la información, pues además, el instituto veracruzano a la información ofrece múltiples facilidades para gestionar un juicio de amparo; concretamente, la defensa del Estado zanjó el asunto de la información bajo el argumento de que no se hizo suficiente.
La segunda piedra angular que terminó por enterrar los argumentos de la defensoría del estado, despertando la queja no sólo entre las contrapartes, sino también, entre las y los honorables miembros del juzgado, fue cuando Rocha explicó que señalaría «respetuosamente» que no existía evidencia directa en el expediente penal que permitiera vincular a agentes estatales, por lo tanto, el Estado no tenía alguna correlación directa con el hecho.
«En el presente caso no existen indicios de documentación, ni en el proceso penal, ni en la investigación de la CNDH se individualizó la participación de una autoridad estatal, no obstante, el Estado refrenda su compromiso con toda investigación que honre la memoria de Ernestina»<
La intervención de alegatos orales de los representantes del Estado se focalizó en el asunto del viaje a la Basílica de Guadalupe; en aquellos días, la fiscalía de Veracruz había concluido sus investigaciones y declaró el no ejercicio de la acción penal, sin embargo, el recurso de apelación quedó abierto para que la familia Ascencio pudiera echar hacia abajo esta resolución. El problema medular fue que nadie le explicó a la familia, en náhuatl, la coyuntura de este hecho y los plazos.
En este proceso, fue René Huerta, líder campesino que fungía como enlace entre el -entonces- gobernador veracruzano y la familia, quien le explicó a toda la familia Ascencio que sería mejor que tomaran un descanso y que existía la oportunidad de que viajaran a la capital mexicana con todo pagado y que allá, celebrarían una misa en la Basílica de Guadalupe en honor a Ernestina; se llevaron a toda la familia, no sólo nuclear, sino también, a primos, tíos, sobrinos y todo pariente cercano a este viaje durante 12 días, para cuando volvieron a casa, el plazo para impugnar se había terminado.
La defensa del Estado, en palabras de Pablo Rocha, se deslindó de toda responsabilidad relacionado a este episodio bajo un argumento muy sencillo: Quien los invitó, fue el señor René Huerta -líder campesino-, lo que implica que no es funcionario público, por lo tanto, no hay manera de comprobar que, llevarse lejos a la familia fuera una tetra del gobierno veracruzano para sacarlos de la entidad y evitar que impugnaran.
«El hijo refirió que se le inventó el 9 de mayo, todo esto presenta inconsistencias sobre la duración del viaje y podría presumir que la familia participó de manera voluntaria, estas inconsistencias persisten. El único documento que lo sostiene proviene del informa de impactos psicosociales que refiere que la familia Ascencio había sido trasladada a distintos destinos sin que se les consultara, pero el documento [también] refiere que hablaban por teléfono lo que no permiten trazar un vínculo directo, ni verificable a la libertad de la familia, no se prueba que el estado haya negado a la familia de Ernestina la libertad, en conclusión, ante la falta de información, el estado mexicano no puede ser responsable de este suceso (…) Se solicita el reconocimiento parcial de la responsabilidad del estado mexicano, que determine que el estado no ha incurrido en responsabilidad internacional», concluyó Rocha.
En respuesta, la defensoría de la familia Ascencio, apuntó a una serie de inconsistencias como por ejemplo, que era claro que el financiamiento de esos autobuses y el viaje todo pagado no había salido del bolsillo del líder campesino y que, por supuesto, tampoco había persona con el poder suficiente para mover la agenda de la Basílica de Guadalupe de un día para otro para que, justo el 10 de mayo, nombraran a Ernestina: «Para eso se necesita ser alguien mucho poder«, dijo Carmen Herrera. Asimismo, denunciaron manipulación y tratos degradantes durante el viaje.
«La ropa que les dieron durante esa visita, incluso, estaba usada. La familia terminó destrozada emocionalmente, cuando llegaron, su hogar estaba resguardado, incluso, durante su ausencia, la casa donde vivía la señora Ernestina fue modificada» (Carmen Herrera del Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos)
A continuación, las consideraciones que sí aceptó el Estado para garantizar la no repetición y reparación:
- Primero, considerar el monto de reparación, pues la cifra presentada dista de los criterios de la CIDH, por lo que se pidió a la Corte ajustar los costos
- Se propone un acto público de reconocimiento de responsabilidad y disculpa pública encabezada por el subsecretario de derechos humanos, población y migración, como máximo representante responsable de los derechos humanos
- Se propone la publicación de la sentencia en el diario oficial de la federación, redes sociales y sitio web oficial
- En cuanto a las víctimas indirectas se propone su acceso al servicio del sistema nacional de atención a víctimas
- El estado continuará con la investigación pertinente de acuerdo a la jurisprudencia de la CIDH
Consecuentemente, representantes de la Corte tomaron la palabra y durante su intervención, echaron para abajo algunos de los argumentos de los representantes del Estado, exigiendo a las y a los jueces de la CIDH reconocer a México como responsable, no sólo por sus omisiones, sino también, por sus actos de revictimización.
«En su escrito de contestación, el Estado reconoce su responsabilidad por la violación a los derechos a la vida, a la salud, a la protección judicial y no discriminación por no llevar a cabo una investigación, sin embargo, la Corte reconoce que todo esto es parcial pues no se encuentran 2 aspectos: La violencia sexual y la violación al derecho a la información
El Estado alegó que no se agotaron los recursos internos al no acudir a un juicio de amparo, la comisión resalta, fue sobre este extremo sí se agotaron los recursos internos pues se presentaron acciones como recursos de queja
La Comisión presentó sus observaciones en 4 aspectos:
1) Violencia sexual y tortura: Hay elementos indiciarios para determinar que Ernestina fue víctima, el Estado ha reconocido la presencia militar el día que fue encontrada.
La víctima estaba sólo a 300 metros de la base, pues manifestó a Martha que la habían amarrado y abusado, hay otros puntos que sustentan esa información, que indican que Ernestina dijo específicamente que la habían violado, como los dos civiles que viajaban en una camioneta y ayudaron a la familia y su hijo quien vio heridas en pies y manos de su madre; hay informes médicos de Rodríguez Rosas y Mendizábal que constatan la violencia sexual, así como la existencia de un boletín de la Sedena y la propia CNDH que ha recomendado desde el 2021 una nueva investigación. Aún así, toda la defensa del estado refiere que no es suficiente, es más, la Comisión lamenta que en esta audiencia el Estado haya dicho que se necesita la individualización de posibles autores; es diferente la responsabilidad penal de individual, que de un Estado.
«No se puede esperar la existencia de pruebas documentales, por ello, el testimonio de la víctima es lo fundamental. Por ello, se solicita a la corte que considere al Estado culpable del perjuicio de Ernestina»
2) Ausencia de salud y vida: La Comisión destacó que los casos de violencia y tortura sexual en contra de mujeres adultas mayores suelen ser devastadores, produciendo trauma emocional grave y fallecimiento anticipado, asimismo, se resaltó que, como indica la Convención Interamericana sobre los Derechos de las Personas Mayores, -ratificada por México-, los Estados deben asegurar atención médica preferencial y comprensible con la identidad cultural, lo cual, no ocurrió en este caso. La atención en salud tardó más de 10 horas y la familia Ascencio tuvo que pasar por 5 espacios médicos sin ningún interprete en náhuatl a pesar de ser una zona con alta población indígena.
3) Justicia: Pedro Vaca de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos resaltó las falencias e irregularidades en la investigación, pues se asoció a estereotipos que garantizaran la imparcialidad, sólo para ejemplificar, el -entonces- presidente dijo que Ernestina murió de gastritis por «falta de alimento», relacionado al prejuicio y estereotipo de los hábitos de vida de las comunidades indígenas.
Asimismo, la Fiscalía, ni el Estado recolectaron pruebas entre los soldados, el fiscal hizo afirmaciones que los desgarres en el cuerpo de Ernestina eran a causa de la gastritis sin prueba, ninguna acción penal fue informada en náhuatl y una autoridad estatal les dijo «que no hicieran nada», pruebas suficientes para imputarle la responsabilidad al Estado.
4) Acceso a la información: Que se haya señalado que la información no se daba para evitar el perjuicio o irrumpir la paz social fue señalado como preocupante, además de que la información no se limita a datos personales: «Si la voz más importante del Estado [Felipe Calderón] falsea la experiencia de las víctimas, entonces, ¿Qué es el derecho a la información en México? Se debe sentenciar al Estado como responsable y fije estándares par acceder a la información» (Pedro Vaca).
Al cierre de esta última parte de la audiencia, se inició el diálogo con los miembros del jurado donde las y los jueces podían realizar preguntar a cada una de las partes representantes, argumentar y exigir pruebas suficientes para facilitar la comprensión del caso.
Entre otras cosas, se puso en aprietos a los representantes del Estado mexicano cuando el juez Diego Moreno Rodríguez cuestionó cuál es el actuar del Gobierno Federal para contener la violencia feminicida, el plan de acción y pidió que agregara información sobre el feminicidio en mujeres adultas mayores; datos que no están segregados, pues el feminicidio en la vejez es uno de los fenómenos menos atendidos en nuestro país por el encuentro de dos opresiones: El edadismo y la misoginia.

Asimismo, se realizaron algunas preguntas de contexto para entender mejor el acceso a la salud, siendo la jueza Verónica Gómez quien cuestionó, también al Estado, sobre qué había hecho, desde el 2007 cuando pasó el caso de Ernestina para mejorar la atención en la Sierra de Zongolica, pues en la primera parte de la audiencia, la propia Martha Ascencio denunció que caminaba más de una hora y media a la clínica más cercana que no abría en fines de semana y tampoco tenía medicamentos.
De manera atropellada, se atinó a explicar el gobierno de México ya estaba en aras de desplegar el programa Salud Casa por Casa donde se atenderán a las personas de 65 años o más que habitan en zonas rurales o comunidades alejadas de los servicios de salud, lo que sólo alcanzó a dibujar una mueca en la jueza Gómez.
La respuesta del Estado concluyó cuando el juez Rodrigo Mudrovitsch cuestionó, de nueva cuenta, a los representantes del Estado sobre qué acciones se estaban tomando para garantizar la no violación a los derechos humanos a manos del Ejército mexicano.
Asimismo, cuestionó qué implicaciones tenía la reciente reforma donde la Guardia Nacional se había adscrito a la Secretaría de Defensa Nacional.
Esto último, respondido por Pablo Rocha, quien rápidamente refirió que no tenía nada que ver y que por el contrario, la población en México se muestra optimista con la decisión, pues además, un gran porcentaje confía en el Ejército mexicano, por lo que no había nada más de qué preocuparse.
Una respuesta que, claramente, devino a lo mencionado en la primera parte de la audiencia, cuando Martha Ascencio denunció la manera en que su población temía al Ejército, tanto, que las mujeres permanecían encerrados por temor a encontrarse con alguno de ellos.
Con esta última intervención, se concluyó el alegato oral y continúa la presentación del argumento escrito donde se contendrán todos los datos y testimonios suficientes que permitan a la CoIDH concluir el caso; cada una de las partes tendrá hasta el 3 de marzo para presentar los documentos en su favor.