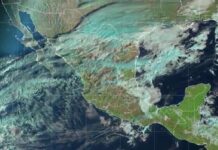* Retrovisor.
/Ivonne Melgar /
En una normalidad democrática importan carácter, biografía y desempeño de las personas que protagonizan una elección presidencial.
Esta vez, en México, esa normalidad democrática persiste, sí, pero desvirtuada y herida por la capacidad del gobierno para estigmatizar la pluralidad y a quienes la promueven y defienden.
De manera que, si bien cuenta la confrontación de los perfiles de las candidatas, la pelea electoral se encuentra aún más determinada por lo que representan.
Una va por el continuismo de esa estigmatización que terminó incluyendo al Poder Judicial; la otra reúne a quienes buscan frenar ese proyecto que criminaliza cualquier expresión de contrapeso al ejercicio presidencial.
PUBLICIDAD
Y es que, para el proyecto en el poder desde 2018, lo único válidamente aceptable por parte de los opositores y críticos es que se conviertan al oficialismo, como lo hizo el PVEM y buena parte de los exgobernadores priistas.
La doble vara parece haberse colado entre analistas políticos y ciudadanos, al grado que mientras para la candidatura de los partidos de oposición las marcas PRI y PAN, se dice, “son un lastre”, cuando uno de sus políticos se suma a la candidatura oficialista hay aplausos y calificativos de “qué buen fichaje”.
De manera que el éxito del actual ejercicio gubernamental radica en establecer la idea de que el Presidente de la República, su partido y sus candidaturas son invencibles; que no tienen competencia y que la mera pretensión de ésta resulta moralmente condenable.
¿Es una idea generalizada, mayoritaria, hegemónica?
De eso justamente habrá de tratarse la elección presidencial, del Senado, Cámara de Diputados, congresos estatales, gubernaturas, alcaldías y Jefatura de Gobierno de la CDMX el próximo 2 de junio.
Con las boletas depositadas en las urnas sabremos cuántos mexicanos están o no de acuerdo con el actual proyecto gubernamental que aspira a la unanimidad política y que ve en jueces, magistrados, ministros de la Corte y organismos autónomos –como el INE, el Inai y el Sistema Nacional Anticorrupción– obstáculos y estorbos que deben eliminarse con el llamado plan C.
Se trata de un listado nominal de más de 98 millones de potenciales electores, en una sociedad que tradicionalmente participa en cifras de alrededor de 60%. Hace seis años fue de 63 por ciento.
Por lo pronto, la campaña en curso nos permite responder que la apuesta gubernamental de satanizar la competencia electoral por parte de la oposición ha permeado en buena parte de los denominados poderes de facto.
Lo anterior puede documentarse con las diversas reacciones de temor que cámaras empresariales, universidades, asociaciones gremiales e incluso medios de comunicación tienen de registrar la pluralidad como sucedía hace seis años, cuando vivíamos la competencia de manera normalizada.
Porque actualmente hay dudas sobre cobijar abiertamente las manifestaciones partidistas y electorales contrarias al gobierno y a sus candidaturas.
Esas dudas y miedos se observan en las oficinas de la administración pública, entre dirigentes del sector privado, autoridades académicas, colegios profesionales y espacios presuntamente informativos, en los que se la piensan dos veces para atender las propuestas opositoras, bajo la preocupación de que eso molesta e incomoda al poder gubernamental.
Este fenómeno político es inédito para las generaciones que hemos atestiguado, en calidad de ciudadanos, al menos seis elecciones presidenciales, es decir, los procesos que dieron paso a un marco jurídico e institucional destinado a garantizar que el voto se disputara en condiciones medianamente parejas.
Por supuesto que todos los gobiernos en turno, sin excepción alguna, intentaron –y lo lograron en muchas ocasiones– torcer el rumbo al margen de la ley, meterles más dinero a sus potenciales sucesores, ganar más simpatía entre empresarios, sindicatos y medios.
Pero, contrario a lo que sucede ahora, no estaba estigmatizada la competencia ni existía esa especie de autocensura para que los presidenciales se presentaran a sus anchas para contrastarse. En este momento, ese cuidado ocupa y preocupa particularmente ¡a las autoridades universitarias!, quienes habían sido cuidadosos anfitriones del debate electoral en los últimos 36 años.
Aquella apertura ante la pujante pluralidad política y partidista mexicana que orgullosamente llamábamos la normalidad democrática ha ido cediendo a nuevas normalizaciones, como es el caso de la violencia criminal; o la paulatina privatización de la salud familiar –antes atendida en el IMSS o ISSSTE o clínicas del sector público– con la proliferación de consultorios anexos a las farmacias.
Las nuevas normalizaciones incluyen trivializar los casos de corrupción bajo la máxima de que finalmente “todos los políticos roban”. Y el uso clientelar de los programas sociales en unas elecciones en las que, cuando hablamos de propuestas, todo parece limitarse a quién ofrece dar más transferencias de dinero.
Y es que mientras la pluralidad pierde su carta de normalización, ésta se instala en las balaceras, el cobro de piso, los levantones en territorios donde grupos delincuenciales mandan, los negocios al amparo del poder y el incumplimiento de la veda que a los gobernantes impone la ley electoral en tiempos de campaña.
Así que de eso se trata la elección que viene: de avalar o rechazar este cambio de normalizadas realidades.